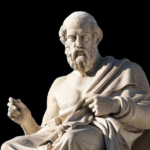El mercado es miope, el Estado es ciego
Share This :
Una de las críticas habituales contra el libre mercado es que es cortoplacista, que sufre de miopía. Se dice que los agentes en el mercado tienden a centrarse en obtener los máximos beneficios en el corto plazo sin preocuparse por las consecuencias a largo. Esto provocaría un déficit de inversión en sectores beneficiosos para la sociedad y una mala gestión sistemática de los riesgos y los recursos. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, argumenta en su libro Freefall que una de las causas de fondo de la crisis fue precisamente el cortoplacismo inherente del mercado libre. La solución para Stiglitz es obvia: este grave fallo del mercado debe ser solventado por Estado mediante más control sobre la economía. La miopía del desbocado mercado libre debe ser corregida por la más sensata "mano visible" del Estado. Dejaremos para siguientes artículos el análisis de otras críticas habituales contra el mercado. En éste vamos a centrarnos en si el Estado debería encargarse de corregir el supuesto cortoplacismo del mercado libre.
Todas las personas en cierto sentido somos cortoplacistas por naturaleza. Preferimos satisfacer nuestras necesidades y deseos lo antes posible. Si por ejemplo tenemos mucha sed, no nos da igual poder beber un vaso de agua ahora que dentro de un año. Ludwig von Mises escribió que, de hecho, no puede concebirse la propia acción humana sin la existencia de esta preferencia temporal. El simple hecho de realizar cualquier acción implica, obviamente, que preferimos realizarla ahora que realizarla en el futuro. Si no prefiriésemos alcanzar nuestros fines en el presente que en el futuro nunca haríamos nada, nos quedaríamos eternamente posponiendo nuestra acción. Un comportamiento, digámoslo así, poco práctico. Esto no significa que nunca estemos dispuestos a posponer la satisfacción de nuestros deseos. Lo que implica es que sólo lo haremos si ello nos permite alcanzar en el futuro fines que consideramos más valiosos que aquellos a los que renunciamos.
El mercado libre, caracterizado por intercambios voluntarios, simplemente tiende a responder a las preferencias temporales de consumidores y ahorradores. Los proyectos tenderán a emprenderse si se espera que la rentabilidad sea superior al coste del capital. Dicho de otro modo, siempre se busca que el valor actual de lo que se espera obtener en el futuro sea mayor que el valor de aquello a lo que se renuncia hoy. De no ser así se estaría dilapidando lo ahorrado para obtener bienes futuros cuyo valor no sería suficiente para compensar la espera ni la incertidumbre soportada. En este sentido, podríamos decir que el mercado se ajusta a la miopía natural de los individuos, que valoran las cosas relativamente menos cuanto más alejadas se encuentran en el tiempo. Pero como hemos visto, esto no es algo malo, sino que es imprescindible.
Lo que permite en el mercado la coordinación a largo plazo mediante el sistema de precios es la existencia de derechos de propiedad y seguridad jurídica. David Friedman planteaba el siguiente supuesto. Pongamos que la madera del nogal negro es muy valorada por los consumidores y que es una inversión rentable. El problema es que los nogales tardan, digamos, cuarenta años en crecer. ¿Por qué un inversor va a acometer esa inversión si puede que para entonces haya muerto? La respuesta es que pasados, por ejemplo, veinte años, podría revender el proyecto en el mercado secundario a otro inversor que esté dispuesto a seguir esperando. Pero sólo si tenemos seguridad en que en veinte años los nogales seguirán siendo nuestros y tendremos derecho a venderlos nos animaremos a invertir. Los mercados financieros, que para Stiglitz sufren del más acusado de los cortoplacismos, paradójicamente ayudan a corregir esa supuesta miopía del mercado.
Hay que decir que uno de los problemas de coordinación más importantes en el mercado, en el que se centran mucho los críticos como Stiglitz, es el problema principal-agente. Esto sucede cuando los propietarios designan a un tercero para que gestione su propiedad. El ejemplo más típico es la contratación de directivos por los accionistas de una empresa. Para que la propiedad esté bien gestionada, los accionistas tienen que ocuparse de fijar a sus directivos unos incentivos adecuados, procurando que estén alineados con los suyos. Los accionistas que no lo hagan y dejen a sus directivos aprovechar el poder de gestión en beneficio propio perderán su capital. Para ello disponen de diversos mecanismos de defensa como los contratos, la decisión sobre la retribución del directivo o la venta de la acción. Es cierto que la solución no siempre es fácil. Pero lo que es un disparate es decir que el problema de agencia lo debe resolver el Estado. No sólo porque no es lógico pensar que el político de turno sabe mejor que el propio accionista qué incentivos debe poner a sus directivos. Sino porque además, ¿cuál es el caso más grave de problema principal-agente, el que menos mecanismos de control permite e impide pedir responsabilidades? En efecto, el del Gobierno respecto a los ciudadanos. Proponer que el Estado se ocupe de resolver este problema es como pretender apagar el fuego con gasolina.
El caso no es si el mercado es perfecto o no, pues perfecto no hay nada en este mundo. Lo que queremos saber es si, como alega Stiglitz, el marco de incentivos de los políticos en el Estado es mejor que el de los individuos en el mercado, no sólo para intervenir en las decisiones empresariales privadas, sino para planificar a largo plazo. Un análisis rápido de los incentivos del Estado basta para dejarnos con la sensación de que quienes defienden esto ni siquiera se han planteado lo que proponen.
En primer lugar, el horizonte temporal del Gobierno termina en las siguientes elecciones. Esto sucede precisamente porque los políticos saben que en el largo plazo no seguirán controlando la propiedad que gestionan en el presente. Un político que realice sacrificios hoy esperando recoger los frutos en veinte o cuarenta años estará actuando contra sus propios intereses. Los incentivos le indican que haga lo contrario: buscar beneficios visibles antes de cuatro años y no preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Tenderán a prosperar en una democracia los políticos que actúen con la vista en las próximas elecciones; los que no lo hagan fracasarán. En segundo lugar, aun salvando este problema, el Estado no tiene forma de calcular si sus inversiones son adecuadas o no. Por un lado los recursos no los obtiene mediante ahorro voluntario sino por la fuerza, extrayendo rentas a los ciudadanos, por lo que no tiene información sobre el coste del capital; por otro, sus productos los impone o los raciona de acuerdo a criterios políticos, por lo que tampoco tiene información sobre cómo los consumidores valoran dichos productos. El Gobierno no tiene forma de calcular cuánto valor crean o destruyen sus inversiones.
Además, los políticos no son responsables de sus actos. No sólo porque no saben cuáles son los costes de sus decisiones. Es que aunque los supieran no los sufren ellos, sino que los repercuten sobre los ciudadanos. Si en el mercado alguien se equivoca y no satisface a los consumidores o despilfarra los recursos, tiende a sufrir pérdidas; el Estado se las impone a los demás. Por último, si aun así los políticos fueran contra cada uno de estos incentivos y acertaran en todo, los votantes no se enterarían. Como indica la teoría de la ignorancia racional, debido a la insignificante importancia de cada voto individual, el votante no tiene incentivos para estar informado. En conclusión, el Estado no es que sea miope, es que actúa completamente a ciegas.
En resumen, los seres humanos preferimos alcanzar nuestros fines cuanto antes, somos impacientes, imperfectos, nos equivocamos y tenemos sesgos. La cuestión es en qué marco estas mismas personas tienen incentivos para coordinarse y hacer un uso adecuado de los recursos escasos, y cuál genera mal uso de los recursos, descoordinación y pobreza. Como hemos visto, el mercado, la cooperación social mediante relaciones voluntarias, no es perfecto. Pero los problemas que se presentan en el mercado no son nada comparados con los que generan los incentivos perversos que tienen los políticos en el marco del Estado. Es como si los incentivos se hubieran puesto al revés. Confiar en que los políticos se comporten de manera contraria a como los incentivos les indican es un ejercicio de mero voluntarismo.