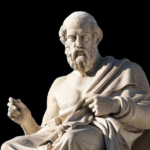El pecado de Adán
Tags :
Share This :
Darle a los hombres un propósito violento sólo contra las mujeres exige una renuncia a lo que antes se llamaba recta razón.
Bernardo Montoya es el asesino confeso de Laura Luelmo. Montoya se someterá a un juicio contradictorio, y el juez le impondrá una pena en función de los crímenes que se prueben, y teniendo en cuenta el conjunto de agravantes y atenuantes. Fuera de los trémulos muros de la justicia, no obstante, el asunto se puede llevar más lejos. Incluso demasiado lejos. Muchos de quienes piden que no se legisle en caliente para evitar que se castiguen los delitos contra la vida con mayor dureza, exigen que se acepten, derretido nuestro entendimiento por el calor de la indignación, las ideas más estupefacientes al respecto de este y otros crímenes.
Por supuesto, a no todos se nos derrite el cerebro. De otro modo, alcanzaría general aceptación la idea de que no es que Bernardo Montoya sea el asesino, y parece que violador de Laura Luelmo, sino que todos los hombres lo somos, en potencia. Antes de desmigar esta idea, corramos a decir que no viene acompañada de la imagen especular de las mujeres como víctimas en potencia; todas lo son de hecho, y lo que cambia es la medida de su daño ante la presencia de los hombres.
Como hablamos de calenturas y derretimientos, de razones licuadas y fluidas, nadie podrá exigir coherencia a las proposiciones de este nuevo feminismo. Es un subproducto, una secreción, de lo que podemos llamar pensamiento crítico. El mecanicismo materialista de Karl Marx, brutalmente desmentido por la realidad ya en su propia época, dejó de ser atractivo para muchos intelectuales que buscaban cambiar la realidad a su gusto. La resistencia de Europa a aceptar el socialismo que ya dominaba, triunfante y mortífero, en Rusia, llevó a varios intelectuales a convencerse de que la cultura y las instituciones suponían un freno al socialismo. De modo que había que minar esas barreras, lanzar contra ellas una crítica demoledora para que la sociedad, deshecha, descompuesta, acepte la buena nueva del paraíso en la tierra de la mano de los intelectuales.
El nuevo feminismo abre una grieta por la que quebrar la sociedad, una herida en forma de conflicto esencial entre sexos; la traslación de la lucha de clases a la relación entre hombres y mujeres.
Todo lo cual es fácil de decir, pero no tan fácil de encajar. ¿Cómo es que todos los hombres son violadores en potencia? Si en todas las culturas, viejas y menos viejas, los hombres están más vinculados a la violencia a uno y otro lado del daño, es difícil sustraerse al condicionamiento genético. La psicología evolucionista, entre la antropología, la biología y la genética, y la neurobiología, se han acercado a este fenómeno complejo. Son disciplinas en las que se estudia la relación secular del hombre con el entorno, su respuesta ante él y la impresión genética, evolutiva, que hereda de esa interacción y la supervivencia de los grupos humanos.
Abro la puerta del condicionamiento genético y la vuelvo a cerrar, con sumo cuidado de no estropear nada, pues no conozco el asunto lo suficiente. Lo que sí me parece relevante, a este respecto, es que de un modo u otro la relación del hombre con el ambiente, su cultura y su herencia genética confluyen, y que por tanto en la mayor violencia de los hombres hay un componente que depende de los genes.
Esto es del todo inconveniente para el feminismo posmoderno, que quiere, que necesita retrotraerlo todo a la cultura, para poder ser un elemento de crítica, de derribo de la sociedad actual.
Por otro lado, ni siquiera hay que adentrarse en el mundo de la ciencia para despreciar la pretensión del nuevo feminismo oscurantista. Basta observar cómo, en España como en otros países, hombres son la mayoría de los agresores, y hombres son también la mayoría de sus víctimas. O que los asesinatos de hombres a mujeres no ocurren en contextos aleatorios, sino generalmente entre personas conocidas, luego no matan a las mujeres, cuando es el caso, “por ser mujer”.
Hay otro supuesto que pocas veces se expone expresamente, pero que es esencial para este discurso, y es lo que el científico social Ludwig von Mises llamó “polilogismo”, que es la pretensión de que determinados grupos de personas piensan de determinada manera, que es la que se corresponde con el grupo al que pertenecen. Los alemanes piensan como alemanes, los proletarios piensan como proletarios, y los negros piensan como negros. Lo llamó polilogismo porque parte de la idea de que hay distintas lógicas, y no una razón común al ser humano. Y, como sugieren los ejemplos que he mencionado, el polilogismo ha sido un elemento notable de las ideas más abyectas. Ahora nos quieren convencer de que hombres y mujeres no tienen un condicionamiento genético, pero sí dos formas diferentes de pensar marcadas por su sexo y los roles que asigna a cada uno la cultura.
Para reforzar su caso, necesitan recurrir al método de hacer de cada caso aislado, pero sólo el que les interesa, una categoría. Como con el asesinato de Laura Luelmo. Cargar a Adán con el pecado original, darle a los hombres un propósito violento sólo contra las mujeres, exige una renuncia a lo que antes se llamaba recta razón, y que podemos llamar razón a secas. Es una revuelta que apela a los sentimientos, a la indignación del caso concreto, y que da un salto al vacío de los lemas: “Nos están matando”, “Esto es una guerra”, y demás.
Esa es su fuerza y esa también su debilidad. Como todo discurso “transformador”, lo que en la práctica se puede considerar destructor, no parte de cómo es la realidad, sino de cómo desean que sea la realidad social futura. Y por tanto no hay más que conocer unos cuantos hechos básicos de la convivencia de hombres y mujeres para desmontar este discurso.