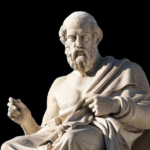El retrato de Dorian Rajoy
Share This :
A la dolencia típica de la Moncloa, el síndrome del que muchos hablan desde tiempo inmemorial, se ha sumado esta vez la crisis terminal del régimen del 78.
El oasis catalán salta por los aires asolado por un temporal que amenaza con llevárselo todo por delante, incluido, claro está, al propio Mariano Rajoy, que observa impávido la tragedia, como los personajes de las óperas de Wagner, encaramado en lo alto del peñasco de la Moncloa. Un peñasco que ya ni siquiera le pertenece porque es incapaz de concitar las voluntades necesarias para seguir asiéndose a él.
Mirándolo desde el lado catalán estábamos ante un ahora o nunca de manual. O aprovechaban el impasse político madrileño o no les quedaba otra que aparcar lo de la desconexión hasta otro momento, quizá hasta nunca. Pero Rajoy, íntimamente persuadido de su omnipotencia y control absoluto de la situación, lo ha esquivado mentalmente confiándolo todo al paso del tiempo y a los oficios burocráticos de su secretaria, esa negación llamada Soraya, torpe para todo menos para enredar con la ventaja del BOE.
A Rajoy le está pasando lo que al retrato del joven Dorian Grey de la novela de Oscar Wilde. Aunque él se sigue viendo en su mejor momento y se obstina en creer que vive en el verano de 2011, lo cierto que es que todo ha cambiado a su alrededor. Su retrato político ha envejecido pero él no quiere admitirlo. Ha envejecido mal, muy mal, víctima de sus propios vicios y excesos, de sus múltiples traiciones y de la arrogancia del que se sabe arriba. No es ni sombra de lo que fue pero sigue empeñado en verse como el único camino posible, convencido de que todo lo demás es podredumbre cuando no esperpento.
Se niega a ver, por ejemplo, que le votan por inercia y que nadie en todo el arco parlamentario le quiere. Ni a él ni a su equipo de altos funcionarios relamidos y vanidosos que han confundido España con su cortijo privado durante más de cuatro años. Para perpetuar esa ilusión ha llegado incluso al extremo de conceder mercedes en forma de grupo parlamentario propio a los mismos que, una semana después, le han apuñalado de frente y a la luz del día. Tal es su debilidad y su desconexión –esta sí que sí– de la realidad del país.
Rajoy es una metáfora de todos los que han pasado por la Moncloa, ese antro infame que en mala hora levantó Adolfo Suárez a cinco kilómetros de la Puerta del Sol para escamotear a la presidencia del Gobierno la visión de la calle y de quienes la pueblan. A la dolencia típica de la Moncloa, el síndrome del que muchos hablan desde tiempo inmemorial, se ha sumado esta vez la crisis terminal del régimen del 78, que se debate agonizante entre la reforma y la muerte a causa de sus propios pecados.
Poco más se puede añadir a esta hora. De los dos toros que han irrumpido en el albero al menos uno de ellos le va a cornear. Podría ser el del bloqueo político o el de la desconexión catalana a la que, de seguro, le sucederán otras desconexiones similares. La hora del no pasa nada porque aquí mando yo se ha terminado, básicamente porque sí que pasa y, además, ya no manda él.