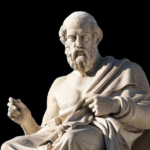¿Nos sirve de algo Ciudadanos?
Share This :
Hoy Ciudadanos languidece. No termina de encontrar su sitio: un partido desenfocado, sin identidad definida, arracimado en torno a un líder nada carismático.
Hace un año Ciudadanos era la revelación y Albert Rivera su Mahoma. Millones de españoles que no querían pasar por las horcas caudinas del populiflautismo podemita pero que, a un tiempo, renunciaban al PP, a su vana pompa y a la gloria de Soraya, encontraron en este partido una solución de emergencia para no tener que quedarse en casa o, lo que era aún peor, votar de nuevo a Montoro. Rivera, un tipo joven, sonriente e ideológicamente aseado, encarnaba la regeneración tranquila, el recambio confiable para Mariano Fendetestas y sus compadres de bandidaje. Encarnaba también la esperanza de esa España urbana y competitiva, hartita de pagar impuestos y de trabajar para el Estado, que vivía resignada bajo la maldición de una recua de opositores de provincias que aúnan lo peor de la izquierda y de la derecha.
Eso era hace un año, claro. Hoy Ciudadanos languidece. No termina de encontrar su sitio. Quizá porque nunca lo buscó. Durante los últimos once meses, desde que la carambola del 20-D nos condenó a un año de Gobierno en funciones, Rivera se ha centrado en un único y exclusivo empeño, el de garantizar la gobernabilidad. Primero llegó a un acuerdo con el PSOE y luego con el PP. Acuerdos de mínimos dirigidos a romper el bloqueo parlamentario. Y punto. Ahí se les acabó la gasolina.
Todo lo demás se ha ido quedando en el camino. Primero renunciaron a plantar cara a la apabullante hegemonía mediático-cultural de la izquierda, luego tiraron al reciclador de papel las recetas genuinamente revolucionarias –las liberales, las únicas posibles– y, por último, han decidido desertar de todos los frentes para acurrucarse calentitos en torno al brasero del presupuesto, que de esto se vive muy bien, Albert, no vayamos a pifiarla y nos veamos de vuelta en un trabajo normal, a las siete en pie, bonobús y ocho horas de aguantar a los clientes. Hubo quien lo advirtió, conste, pero muchos se resistían a creerlo. La oportunidad de meter una cuña entre el socialismo de derechas y el de izquierdas era demasiado tentadora como para detenerse en esas menudencias.
El resultado es el que tenemos delante de nuestras narices, un partido desenfocado, sin identidad definida, arracimado en torno a un líder que ni siquiera es carismático, con ideas de quita y pon y con un suelo electoral que es exactamente de cero votos. Cierto que no tiene muchos diputados, pero sí los suficientes como para hacer la vida imposible al registrador, que es su obligación, que es para lo que le entregaron más de tres millones de votos en junio. Con bastante menos los de UPyD le cortaban la digestión en el Congreso. No había más que ver como las caras en la bancada azul se avinagraban tan pronto como Rosa Díez subía al estrado.
La diferencia es que Rosa Díez, amén de dos quintales de carisma, tenía las ideas claras y estaba en el negocio para defenderlas. Podían gustarnos más o menos, pero las tenía, al igual que las tiene Pablo Iglesias o el mismo Gabriel Rufián, por muy mostrencas y disparatadas que nos parezcan. Con Rivera es diferente. El programa de horchatilla templada que llevó a las elecciones debió hacernos sospechar. No se puede servir a Dios y al diablo, no se puede contentar a todos, no se puede tener, en definitiva, a un virtuoso del violín como Girauta tocando en la misma orquesta con uno que no se apaña ni con la armónica como Villegas. En ese estar sin estar en ningún sitio no podrá permanecer mucho tiempo.