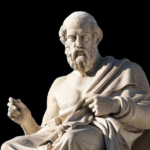¿Subir impuestos? Ni razonable, ni obligado, ni solidario
Tags :
Share This :
Durante meses, los adalides del déficit público han estado repitiendo que no importaba descuadrar las cuentas porque, en una situación en la que no había inversión privada, la expansión del gasto público no tendría efecto expulsión.
Cuando la cuerda del déficit llega a su fin sin haber conseguido ningún resultado meritorio, los mismos que antes nos vendían el gasto público como solución, buscan ahora en la subida del Impuesto sobre las rentas patrimoniales una solución a los desperfectos de su anterior “solución”. Sin embargo, hay motivos sobrados para pensar que la nueva medida afectará a las inversiones, el empleo y las posibilidades de salir de la crisis.
Esta subida impositiva es una nueva vuelta de tuerca al ahorro, que sigue a la realizada hace apenas dos años por el Gobierno socialista. Recuerden que entonces no sólo subió el gravamen del 15% a 18%, sino que además reinstauró la injusta doble imposición a los dividendos al gravar primero el beneficio empresarial con el impuesto de sociedades y, después, el reparto del mismo ya gravado nuevamente con el Impuesto sobre la Renta.
El Gobierno parece estar convencido de que, con tal de no tocar el Impuesto de Sociedades, su subida de impuestos no afectará al tejido empresarial ni al trabajo. Se equivoca y mucho.
La reducción de la tasa esperada de retorno que conlleva la subida de Zapatero desincentivará un buen número de inversiones nacionales, al tiempo que gran parte de los inversores extranjeros huirá de nuestro infierno fiscal hacia lugares donde el tratamiento de las ganancias patrimoniales sea más templado.
El error garrafal está en pensar que la riqueza que se genera, así como la cantidad y la localización del capital que se invierte o el número de sueldos y salarios que se pagan, son algo independiente de los impuestos al ahorro y a la inversión que ponga el Gobierno.
En el contexto de falta de liquidez y menoscabo de capital que viven muchas empresas españolas, la subida del impuesto sobre las ganancias patrimoniales es una de las medidas menos razonables que quepa adoptar. Este impuesto grava la productividad, la reinversión y la acumulación de capital en el preciso instante en el que necesitamos de las tres como agua en el desierto.
Las empresas viables pero con problemas necesitan ahorro para recapitalizarse, y para que esto sea posible hace falta mimar el ahorro en vez de maltratarlo.
De lo contrario, las empresas subcapitalizadas que acudan a ampliaciones de capital sólo podrán ofrecer la siguiente alternativa: si la operación sale mal el inversor lo pierde todo mientras que si sale bien, Hacienda se queda con una buena tajada del premio. Poniendo esa espada de Damocles sobre los inversores sólo cabe esperar como resultado el alargamiento de la crisis.
Innovación
Por otro lado, esta medida miope dinamitará la ansiada creación de empleo a través de un cambio de modelo productivo. Y es que los proyectos de inversión más afectados serán aquellos más innovadores, que combinan elevadas posibilidades de pérdidas con la posibilidad de obtener beneficios extraordinarios. El crecimiento económico basado en la innovación no se consigue regando institutos científicos y universidades con dinero público.
Por mucha innovación que fomenten las subvenciones, si no hay empresarios que conviertan esos descubrimientos en productos con demanda real no habrá cambio de modelo productivo. En la Unión Soviética había mucha investigación pública, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir que lo que había detrás del telón de acero era una sociedad dinámica e innovadora.
Las grandes plusvalías son la zanahoria que orientan e incentivan cambios viables en el modelo productivo, y el Gobierno, ajeno a esta realidad, pretende agarrar las zanahorias para tapar agujeros y dejar ingenuamente el motor del cambio en manos de subvenciones a entes que, a menudo, sólo sirven para mantener sus propias estructuras burocráticas.
España necesita cientos de miles de start-ups para generar empleo en cantidad y cambiar el modelo productivo. Pero estas empresas siempre parten con capital familiar, o del círculo más cercano, constituyendo ahorro y luego arriesgando parte del patrimonio.
Las que logren el favor del consumidor podrán desarrollar el proyecto gracias a ángeles inversores, al venture capital, a los fondos capital riesgo y, eventualmente, a la colocación en bolsa. Pero, de nuevo, todo este dinero para invertir sólo será atraído por la zanahoria de las grandes plusvalías porque los riesgos de pérdida son enormes.
Generar empleo sostenible gravando las rentas del ahorro y las plusvalías es una misión imposible. Con esta política, la creación de empleo quedará fiada sólo al déficit público. Eso fue precisamente lo que intentó Roosevelt tras la Crisis del 29 y el resultado fue que, tras diez años de alocado déficit, EEUU tuvo un paro medio del 18.6%.
Por más que hayan pasado setenta años, las leyes económicas siguen siendo las mismas y el Gobierno debería abstenerse de emular al presidente que más tiempo a su país mantuvo en una Gran Depresión.
Falsa solidaridad
Una subida de impuestos nunca puede ser considerada una medida solidaria y, en este caso, posiblemente menos aún que en otros. Elevar los impuestos de las rentas del capital (a los ahorros invertidos para entendernos) no ayudará a mejorar las rentas del trabajo.
Las retribuciones de los trabajadores dependen de la cantidad de capital que se haya acumulado para ayudar al trabajo en su esfuerzo productivo y del espíritu empresarial para dar forma, organizar y dirigir todo ello. En este sentido, la subida de impuestos que planea el Gobierno sólo puede reducir la productividad y las rentas laborales. Por último, pero no por ello menos importante, las rentas del ahorro y las plusvalías fruto de las ventas de elementos patrimoniales son el complemento de muchas familias, personas mayores y personas con dificultades para llegar a fin de mes sólo con su pensión, su subsidio o, si son afortunados, su sueldo. La solidaridad no puede consistir en quitarles aún más a estos millones de ahorradores para mantener planes de expansión del gasto público que, con demasiada frecuencia, se materializan en un consumo superfluo y que, en todo caso, no sirven para gastar en lo que esas familias o esos pensionistas hubieran querido y consideran más urgentes para salir de su situación económica.
El Gobierno se ha metido solito en este entuerto. Nadie le obligó a elevar el gasto público ni a incurrir en un rampante déficit cuando la población hacía justo lo contrario apretándose el cinturón. Creyó a pies juntillas en la falacia keynesiana que confía en que el gasto de los recursos por parte de políticos y burócratas con cargo a las rentas futuras de la ciudadanía genere un mayor crecimiento que las decisiones de ahorro e inversión de los propios interesados en salir de la crisis. Pero aún no es tarde para rectificar. La subida de impuestos no es ni mucho menos obligada. El Gobierno está a tiempo de llevar a cabo una ambiciosa reducción del gasto público y liberalizar tantos mercados como sea posible. No se trata siquiera de empezar a debatir si los servicios públicos deben ser privatizados o no. Se trata de que, como todo el mundo sabe, no hay Ministerio en el que no haya despilfarro de recursos y el margen para recortar gastos es amplio. Así, el Gobierno podría devolver a los ciudadanos la voz cantante en la salida de la crisis y quitarse de encima un peso que nunca debió arrogarse.