
¿Quién mantiene el andamiaje de la libertad?
Tags :
Share This :
Los profesionales y líderes del sector privado —especialmente en el ámbito tecnológico— sienten una fuerte afinidad con el progreso y la innovación. Están convencidos de que son ellos quienes impulsan al mundo hacia adelante, mientras otros se aferran al pasado. Sin embargo, durante décadas han estado excesivamente concentrados en sus propios proyectos: financiar una nueva batería, desarrollar una aplicación o crear una firma de capital riesgo más eficiente. Los más exitosos se vuelven tan expertos en su campo que olvidan las condiciones más amplias que hacen posible el progreso en primer lugar.
Hoy, tanto ellos como nosotros estamos descubriendo que ese contexto importa más de lo que nadie imaginaba. Intenta crear una empresa que dependa de cadenas globales de suministro cuando estallan guerras comerciales de la noche a la mañana. Intenta atraer a los mejores investigadores en inteligencia artificial cuando las políticas migratorias hacen casi imposible conseguir visados. Intenta levantar una ronda de financiación millonaria cuando los inversores no pueden anticipar qué hará el gobierno la próxima semana con los impuestos, los aranceles o la regulación. De repente, factores que se daban por garantizados —como el Estado de derecho, la equidad o la apertura de los mercados— dejan de parecer constantes y se revelan como variables frágiles.
—¿Cómo ha podido pasar esto? —se preguntan—. Nosotros solo estábamos construyendo nuestras empresas.
Lo que ha sucedido es que confundieron el juego con las reglas del juego. El juego era desarrollar sus proyectos. Las reglas eran el andamiaje de ideas que lo hacía posible: comerciar libremente a través de las fronteras, contratar a los mejores sin importar dónde hayan nacido, confiar en que los contratos se cumplan, no depender del capricho de un dirigente autoritario y contar con un marco regulatorio claro.
Ese equilibrio funcionó durante muchas décadas —especialmente entre los años ochenta y la crisis financiera global de 2008—. El comercio internacional se expandió. La inmigración, al menos para los trabajadores cualificados, se volvió más sencilla. La mayoría de los sectores podían crecer sin una interferencia excesiva por parte de las autoridades. Si querías crear algo ambicioso, la principal limitación solía ser tu propia capacidad, no las barreras externas. En Estados Unidos, la incertidumbre política o regulatoria rara vez era un problema.
La prosperidad que disfrutó el mundo occidental durante décadas fue fruto de las ideas: concretamente, de las ideas del liberalismo clásico —libre comercio, derechos individuales, gobierno limitado y Estado de derecho—. Esas ideas crearon las condiciones en las que floreció la innovación. Pero las ideas, como la infraestructura, se deterioran si no se mantienen.
Conviene recordar lo intenso y disputado que fue el clima intelectual tras la Segunda Guerra Mundial. En los años cincuenta y sesenta, el comunismo no solo parecía viable, sino en ascenso: la Unión Soviética lanzó el Sputnik, prometió pleno empleo y exportó una alternativa ideológica coherente, que muchos consideraban utópica. En los setenta, las democracias occidentales sufrieron estanflación, crisis del petróleo y declive industrial. Largas colas en las gasolineras de Estados Unidos, inflación de dos dígitos, y el “Invierno del Descontento” británico, con huelgas y basura acumulada en las calles de Londres. Todo ello generó una sensación generalizada de que los mercados y las instituciones liberales estaban fracasando.
Sin embargo, un pequeño grupo de empresarios y filántropos mantuvo su compromiso con las instituciones del liberalismo clásico. Financiaron programas académicos, apoyaron la investigación liberal y construyeron un ecosistema que dio espacio a figuras como Milton Friedman, Friedrich Hayek y la Escuela de Chicago. Aquellos fondos e instituciones no solo facilitaron la teoría: respondían a un reto civilizatorio profundo. Se trataba de demostrar que el libre intercambio, las sociedades abiertas y el Estado de derecho no solo eran moralmente legítimos, sino también prácticas superiores en una época en que amplios sectores coqueteaban con el socialismo y la planificación estatal. Esa claridad dio a sus esfuerzos un sentido de supervivencia, no de simple preferencia ideológica.
Hoy, de nuevo, la confianza en el orden liberal se encuentra amenazada. Las sucesivas crisis han dejado comunidades enteras con la sensación de haber sido abandonadas. Antiguos polos industriales del Medio Oeste estadounidense o del norte de Inglaterra —zonas que creían en la movilidad ascendente a través del trabajo constante— vieron cerrar sus fábricas en los noventa y nunca las recuperaron. La crisis de 2008 no solo afectó a los bancos: arrasó barrios enteros con ejecuciones hipotecarias, evaporó pensiones y quebró la confianza en las instituciones. La pandemia de la COVID-19 reforzó esa fragilidad: las cadenas de suministro colapsaron y bienes básicos —desde mascarillas hasta materiales de construcción— escasearon.
Para las nuevas generaciones, el mercado se percibe como una maquinaria que expulsa el acceso a la vivienda en las ciudades donde desean emprender o dedicarse a las artes, mientras les ofrece empleos precarios en lugar de carreras profesionales. Cada sacudida se acumula sobre la anterior, y aquella fe implícita en los mercados empieza a verse como una apuesta amañada en su contra.
Como sociedad, hemos invertido poco en comprender las transformaciones que condujeron a estas crisis y en preservar y reforzar el orden liberal global. Sin una defensa clara y firme de las instituciones necesarias para que los mercados funcionen, incluso las mejores ideas se marchitan. Durante décadas, quienes impulsaban el progreso concentraron sus energías en sus propias causas —energía limpia, inteligencia artificial, biotecnología, exploración espacial—, donando generosamente a fundaciones, laboratorios e iniciativas privadas. Pero descuidaron el terreno donde todo eso crece: un orden liberal que proteja la propiedad privada, haga cumplir los contratos, limite la arbitrariedad del poder político y mantenga abiertos los mercados y las fronteras.
Mientras los líderes empresariales levantaban compañías, los cimientos intelectuales que sostenían el libre mercado se debilitaban. Las universidades se alejaron de los valores liberales clásicos. Los think tanks se vieron atrapados en luchas partidistas. La defensa del libre comercio, que en el año 2000 parecía de sentido común, dejó de serlo para quienes no habían conocido otra alternativa.
Los beneficiarios del sistema no invirtieron en mantener las ideas que sustentaban su éxito. Dieron por hecho que alguien más lo haría. Fue como suponer que otros se encargarán de mantener las carreteras mientras tú trabajas en mejorar el motor.
Cuando finalmente comprendieron que las ideas y la política importan, muchos agravaron el problema. Su reacción fue lanzarse directamente a la arena política, con el mismo enfoque con que gestionan una start-up: rapidez, improvisación y táctica. Entraron en las batallas sin entender las raíces de fondo. El resultado era previsible: en vez de influir en el entorno del progreso, quedaron atrapados en el torbellino de la política partidista.
Lo que no hicieron fue construir la base profunda: una red de pensadores fiables, un espacio de políticas públicas capaz de generar ideas liberales y corregir las iliberales, o siquiera una comprensión clara de los principios que pretendían defender.
Esto se percibe en el debate actual sobre políticas públicas. La política comercial se reduce a optimizar cadenas de suministro “estratégicas”. La regulación medioambiental se trata como un problema de gestión tecnológica. La inmigración se concibe como un reto de captación de talento. Han confundido la extinción de incendios con la prevención estructural.
Estos enfoques no son falsos, pero pierden el fondo. Un mejor algoritmo puede reducir la censura en X, pero ningún código puede evitar que las personas se autocensuren si el Estado castiga la disidencia. El software puede corregir un flujo de información, pero no puede crear las condiciones para la libertad de expresión.
La razón de fondo por la que los líderes empresariales no invirtieron en ideas revela algo más profundo: el éxito puede generar ceguera. El mismo periodo en que se deterioraban las instituciones coincidió con la revolución de los datos. Las empresas aprendieron a medirlo todo: marketing guiado por la atribución, operaciones orientadas a indicadores, decisiones estratégicas vinculadas a KPIs y ROI.
Ese enfoque funcionó brillantemente en el ámbito corporativo, pero generó una mentalidad que asume que todo lo valioso debe poder medirse. Cuando pensaron en filantropía o compromiso cívico, aplicaron la misma lógica. Financiaron causas con resultados medibles: investigación médica con objetivos claros, programas educativos con mejoras cuantificables, iniciativas ambientales con impacto verificable. Eran buenas causas, pero todas compartían un rasgo: podían seguirse con métricas. Priorizaron proyectos, no principios.
Sin embargo, mantener la infraestructura intelectual de la democracia liberal no funciona así. No se puede trazar una línea directa entre financiar a un filósofo político y proteger los derechos de propiedad. No se puede medir el retorno de apoyar a un think tank que desarrolla marcos de política pública. Los beneficios existen, pero son difusos, a largo plazo y difíciles de atribuir.
Los líderes empresariales han invertido poco en esa infraestructura intangible pero crucial. Han financiado laboratorios, pero no institutos de política. Han apoyado la educación STEM, pero no la economía política. Han donado a hospitales, pero no a las instituciones que sostienen las ideas que hacen posible el progreso económico y científico.
Esto ha creado una asimetría peligrosa. Mientras los líderes empresariales aplicaban la lógica del capital riesgo a su acción cívica —buscando impacto rápido, escalable y medible—, sus adversarios, especialmente aquellos con una comprensión más profunda del poder político y cultural, jugaban a un juego distinto. Invertían en ideología, en detección de talento, en narrativa, en cambio cultural a largo plazo. En cosas difíciles de medir, pero enormemente influyentes.
El resultado es evidente: cuando estallan las crisis de política pública, apenas hay personas que comprendan tanto las necesidades prácticas del sector privado como los fundamentos intelectuales del libre mercado. Los think tanks se vuelven demasiado académicos o excesivamente partidistas. Los académicos no entienden la política pública. Los expertos en política no conocen los sectores productivos. Y los empresarios no entienden el funcionamiento del Estado.
Esto se refleja en la torpeza con que muchos líderes empresariales han afrontado los desafíos regulatorios recientes. En las disputas comerciales, por ejemplo, se limitaron a pedir exenciones específicas en lugar de apoyar a intelectuales capaces de explicar por qué el libre comercio beneficia a todos. Trataron los problemas como cuestiones puntuales que había que resolver, en lugar de síntomas de una confusión más profunda sobre el papel de los mercados en la sociedad.
Lo que deberían haber hecho era invertir en la labor callada y poco glamurosa de mantener las ideas. Financiar a personas con talento capaces de entender tanto los mercados como las políticas públicas: economistas que puedan explicar por qué el comercio es beneficioso para todos, periodistas que sepan argumentar a favor de un gobierno limitado, antiguos responsables públicos que puedan tender puentes entre la teoría y la práctica. Crear redes que conecten a estos perfiles a través de instituciones y sectores. Establecer foros donde los responsables políticos aprendan de los profesionales y viceversa. Fomentar vínculos entre gobierno, universidad, think tanks y empresas basados en un compromiso común con la libertad individual y los mercados abiertos.
La lección que se desprende de todo esto es clara: debemos redescubrir el valor de la inversión a largo plazo no solo en empresas, sino en las condiciones que hacen posible que existan las empresas. Eso implica alejar la atención de los atajos y soluciones inmediatas y centrarse en los fundamentos: el Estado de derecho, el libre intercambio, unas instituciones sólidas y la confianza cívica. Son inversiones que no generan titulares ni rendimientos trimestrales, pero sin ellas no hay progreso sostenible. Igual que las carreteras, el agua o la electricidad, son infraestructuras invisibles sin las cuales ningún proyecto ambicioso puede funcionar.
Invertir con principios significa entender que algunos activos no son financieros, sino morales e institucionales: la honestidad intelectual, la confianza cultural en la equidad, la fe en las instituciones abiertas. Son capitales que crecen silenciosamente, pero cuyo valor se multiplica con el tiempo. Los filántropos y emprendedores que comprendan esto verán que mantener estos principios no es un acto de caridad, sino una forma de asegurar el futuro. Es la póliza de seguro que garantiza que el andamiaje de la libertad siga siendo lo bastante firme para que la próxima generación pueda construir sobre él.
Esto requiere un cambio de mentalidad. En lugar de preguntar “¿cuál es el retorno de esta donación en doce meses?”, habría que preguntarse “¿qué cimientos seguirán en pie dentro de cincuenta años gracias a esta inversión?”.
Los bienes públicos operan de forma distinta a los bienes de mercado: sus retornos son difusos, compartidos por toda la sociedad, y se perciben solo en la ausencia de crisis. Sabes que han sido valiosos precisamente porque la catástrofe no llegó. El paralelismo con la gestión empresarial es exacto: las compañías que sacrifican sus fundamentos por los resultados trimestrales acaban pagándolo caro; las que perduran son las que tratan esos fundamentos como innegociables. Lo mismo ocurre a escala civilizatoria. Si queremos que la innovación florezca en 2050 o en 2100, debemos cuidar hoy el terreno en el que crece.
La buena noticia es que está en nuestras manos hacerlo. Sabemos cómo, porque generaciones anteriores ya lo lograron. La Volker Fund impulsó la vida intelectual de mediados del siglo XX financiando a académicos que defendían el libre mercado y el gobierno limitado. La Bradley Foundation tejió una red de think tanks y centros de políticas públicas comprometidos con el orden constitucional y la libertad económica. La Earhart Foundation apoyó a académicos que promovieron la responsabilidad individual y los derechos de propiedad. La Scaife Foundation sostuvo instituciones que difundieron el escepticismo ante el poder centralizado y la defensa de la libre empresa. Y la Olin Foundation invirtió generosamente en programas de Derecho y Economía que reforzaron el Estado de derecho como columna vertebral de la libertad. La Templeton Foundation, más amplia en su alcance, ha apoyado de forma constante la investigación sobre las condiciones morales y espirituales —como la dignidad y la libertad individual— que sustentan una sociedad liberal.
Todos estos fueron proyectos a largo plazo, centrados en construir una red de pensamiento liberal clásico orientada tanto a las cuestiones fundamentales como a las prácticas. No se trataba de generar más ingenieros o fabricar microchips más pequeños: esos frutos llegaron después, como consecuencia de haber asentado bien los cimientos. Invirtieron en ideas no porque estuvieran de moda, sino porque eran esenciales. Crearon redes de académicos, periodistas y líderes capaces de defender las sociedades libres a largo plazo. Financieron instituciones que en su momento parecían marginales, pero que luego aportaron el músculo intelectual necesario para guiar a las naciones en tiempos difíciles. Demostraron que la inversión lenta y paciente en los fundamentos es lo que mantiene en pie el edificio del progreso.
Un ejemplo contemporáneo de esa claridad de principios es el movimiento “progress studies”, impulsado por Patrick Collison y Tyler Cowen. Su objetivo es estudiar la combinación de avances económicos, tecnológicos, científicos, culturales y organizativos que han mejorado el nivel de vida a lo largo del tiempo, con la intención de entender cómo acelerar y sostener ese progreso. Necesitamos muchos más proyectos de ese tipo.
Los emprendedores que construyeron grandes empresas en el siglo XX contaron con una ventaja: heredaron una infraestructura intelectual desarrollada por generaciones anteriores. Las ideas que justificaban los mercados libres ya estaban formuladas, probadas e institucionalizadas. Ellos solo tuvieron que centrarse en ejecutar.
Los líderes empresariales actuales se enfrentan a un reto distinto. Si son capaces de reconocer que la apuesta más importante no es su próximo producto, sino los principios que hacen posible que existan todos los productos, el futuro no será sombrío, sino prometedor. Eso implicará aceptar que parte del trabajo más valioso no se puede medir, que los mejores rendimientos pueden tardar décadas en llegar, y que el cimiento más seguro para la libertad y la prosperidad es una inversión a largo plazo —y con principios— en el bien común.
Esto ha creado una asimetría peligrosa. Mientras los líderes empresariales aplicaban la lógica del capital riesgo a su acción cívica —buscando impacto rápido, escalable y medible—, sus adversarios, especialmente aquellos con una comprensión más profunda del poder político y cultural, jugaban a un juego distinto. Invertían en ideología, en detección de talento, en narrativa, en cambio cultural a largo plazo. En cosas difíciles de medir, pero enormemente influyentes.
El resultado es evidente: cuando estallan las crisis de política pública, apenas hay personas que comprendan tanto las necesidades prácticas del sector privado como los fundamentos intelectuales del libre mercado. Los think tanks se vuelven demasiado académicos o excesivamente partidistas. Los académicos no entienden la política pública. Los expertos en política no conocen los sectores productivos. Y los empresarios no entienden el funcionamiento del Estado.
Esto se refleja en la torpeza con que muchos líderes empresariales han afrontado los desafíos regulatorios recientes. En las disputas comerciales, por ejemplo, se limitaron a pedir exenciones específicas en lugar de apoyar a intelectuales capaces de explicar por qué el libre comercio beneficia a todos. Trataron los problemas como cuestiones puntuales que había que resolver, en lugar de síntomas de una confusión más profunda sobre el papel de los mercados en la sociedad.
Lo que deberían haber hecho era invertir en la labor callada y poco glamurosa de mantener las ideas. Financiar a personas con talento capaces de entender tanto los mercados como las políticas públicas: economistas que puedan explicar por qué el comercio es beneficioso para todos, periodistas que sepan argumentar a favor de un gobierno limitado, antiguos responsables públicos que puedan tender puentes entre la teoría y la práctica. Crear redes que conecten a estos perfiles a través de instituciones y sectores. Establecer foros donde los responsables políticos aprendan de los profesionales y viceversa. Fomentar vínculos entre gobierno, universidad, think tanks y empresas basados en un compromiso común con la libertad individual y los mercados abiertos.
La lección que se desprende de todo esto es clara: debemos redescubrir el valor de la inversión a largo plazo no solo en empresas, sino en las condiciones que hacen posible que existan las empresas. Eso implica alejar la atención de los atajos y soluciones inmediatas y centrarse en los fundamentos: el Estado de derecho, el libre intercambio, unas instituciones sólidas y la confianza cívica. Son inversiones que no generan titulares ni rendimientos trimestrales, pero sin ellas no hay progreso sostenible. Igual que las carreteras, el agua o la electricidad, son infraestructuras invisibles sin las cuales ningún proyecto ambicioso puede funcionar.
Invertir con principios significa entender que algunos activos no son financieros, sino morales e institucionales: la honestidad intelectual, la confianza cultural en la equidad, la fe en las instituciones abiertas. Son capitales que crecen silenciosamente, pero cuyo valor se multiplica con el tiempo. Los filántropos y emprendedores que comprendan esto verán que mantener estos principios no es un acto de caridad, sino una forma de asegurar el futuro. Es la póliza de seguro que garantiza que el andamiaje de la libertad siga siendo lo bastante firme para que la próxima generación pueda construir sobre él.
Esto requiere un cambio de mentalidad. En lugar de preguntar “¿cuál es el retorno de esta donación en doce meses?”, habría que preguntarse “¿qué cimientos seguirán en pie dentro de cincuenta años gracias a esta inversión?”.
Los bienes públicos operan de forma distinta a los bienes de mercado: sus retornos son difusos, compartidos por toda la sociedad, y se perciben solo en la ausencia de crisis. Sabes que han sido valiosos precisamente porque la catástrofe no llegó. El paralelismo con la gestión empresarial es exacto: las compañías que sacrifican sus fundamentos por los resultados trimestrales acaban pagándolo caro; las que perduran son las que tratan esos fundamentos como innegociables. Lo mismo ocurre a escala civilizatoria. Si queremos que la innovación florezca en 2050 o en 2100, debemos cuidar hoy el terreno en el que crece.
La buena noticia es que está en nuestras manos hacerlo. Sabemos cómo, porque generaciones anteriores ya lo lograron. La Volker Fund impulsó la vida intelectual de mediados del siglo XX financiando a académicos que defendían el libre mercado y el gobierno limitado. La Bradley Foundation tejió una red de think tanks y centros de políticas públicas comprometidos con el orden constitucional y la libertad económica. La Earhart Foundation apoyó a académicos que promovieron la responsabilidad individual y los derechos de propiedad. La Scaife Foundation sostuvo instituciones que difundieron el escepticismo ante el poder centralizado y la defensa de la libre empresa. Y la Olin Foundation invirtió generosamente en programas de Derecho y Economía que reforzaron el Estado de derecho como columna vertebral de la libertad. La Templeton Foundation, más amplia en su alcance, ha apoyado de forma constante la investigación sobre las condiciones morales y espirituales —como la dignidad y la libertad individual— que sustentan una sociedad liberal.
Todos estos fueron proyectos a largo plazo, centrados en construir una red de pensamiento liberal clásico orientada tanto a las cuestiones fundamentales como a las prácticas. No se trataba de generar más ingenieros o fabricar microchips más pequeños: esos frutos llegaron después, como consecuencia de haber asentado bien los cimientos. Invirtieron en ideas no porque estuvieran de moda, sino porque eran esenciales. Crearon redes de académicos, periodistas y líderes capaces de defender las sociedades libres a largo plazo. Financieron instituciones que en su momento parecían marginales, pero que luego aportaron el músculo intelectual necesario para guiar a las naciones en tiempos difíciles. Demostraron que la inversión lenta y paciente en los fundamentos es lo que mantiene en pie el edificio del progreso.
Un ejemplo contemporáneo de esa claridad de principios es el movimiento “progress studies”, impulsado por Patrick Collison y Tyler Cowen. Su objetivo es estudiar la combinación de avances económicos, tecnológicos, científicos, culturales y organizativos que han mejorado el nivel de vida a lo largo del tiempo, con la intención de entender cómo acelerar y sostener ese progreso. Necesitamos muchos más proyectos de ese tipo.
Los emprendedores que construyeron grandes empresas en el siglo XX contaron con una ventaja: heredaron una infraestructura intelectual desarrollada por generaciones anteriores. Las ideas que justificaban los mercados libres ya estaban formuladas, probadas e institucionalizadas. Ellos solo tuvieron que centrarse en ejecutar.
Los líderes empresariales actuales se enfrentan a un reto distinto. Si son capaces de reconocer que la apuesta más importante no es su próximo producto, sino los principios que hacen posible que existan todos los productos, el futuro no será sombrío, sino prometedor. Eso implicará aceptar que parte del trabajo más valioso no se puede medir, que los mejores rendimientos pueden tardar décadas en llegar, y que el cimiento más seguro para la libertad y la prosperidad es una inversión a largo plazo —y con principios— en el bien común.
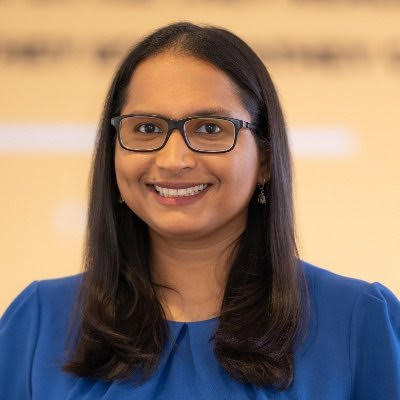
Author: Shruti Rajagopalan
Shruti Rajagopalan es economista y Senior Research Fellow en el Mercatus Center de la Universidad George Mason (Estados Unidos), donde dirige el programa Emergent Ventures India. Sus investigaciones se centran en economía institucional, desarrollo, derecho y economía política comparada. Es además profesora asociada de Economía en la State University of New York, colaboradora habitual en medios internacionales y autora del pódcast Ideas of India, donde conversa con académicos, emprendedores y pensadores sobre los retos del liberalismo y la prosperidad en el siglo XXI.


