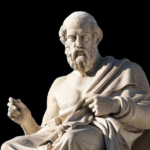La era de los malos sentimientos
Tags :
Share This :
Todo el mes de noviembre, más algún día de los dos meses que lo comprimen, llevó recabar los votos de las elecciones de 1800. Para entonces se había desvanecido la pretensión de que los Estados Unidos no tenían partidos políticos. George Washington había sido una figura de unión; ha sido el único presidente elegido por aclamación. Pero era un federalista, como lo fue su seguidor, John Adams. Jefferson pertenecía a otra estirpe, a la de los americanos que recelaban del poder del Gobierno federal. Tenía simpatía por la revolución francesa, mientras que el cambio no menos revolucionario, pero más evolutivo de Inglaterra atraía más a sus rivales políticos. El país creyó ser testigo de una elección que definiría el futuro del país en una encrucijada con dos caminos opuestos: el de la libertad y el de la tiranía. O, como lo veían los federalistas, entre el orden y la anarquía.
La presidencia de John Adams había soliviantado a medio país. El gobierno impuso un impuesto ad valorem del 25 por ciento sobre Whiskey, un bien que se comerciaba sobre todo en el sur y en el oeste, donde los apoyos a los republicano-demócratas como Jefferson era mayor. Hubo una rebelión contra la exacción, que fue aplastada por un ejército de 13.000 hombres a cargo nada menos que del propio Washington. El Tratado de Jay (otro político federalista) con Inglaterra se vio como una rendición ante la antigua metrópoli, después de haberla expulsado de las colonias. Una traición de Nueva Inglaterra al resto del país. Y las Alien and Sedition Acts impusieron la censura, entre otros atropellos. Sí, esas elecciones habrán de decidir el destino de la bisoña república.
Las campañas recurrieron a todo. Los partidarios de John Adams dijeron que Jefferson no era cristiano, y que legalizaría los crímenes más horrendos, como el incesto, la violación o el asesinato. Es más, Jefferson era “un tipo mezquino”, hijo de una india mestiza y de un mulato, decían. Los republicano-demócratas no se quedaban atrás a la hora de denigrar a John Adams.
Lo cierto es que ganó Thomas Jefferson y no legalizó el asesinato, ni nada parecido. Es más, violando todos los principios que había defendido, realizó la compra de Louisiana, algo que la Constitución no previó que podría hacer el presidente. Y los “virginianos” republicano-demócratas que le sucedieron ampliaron las funciones realizadas por el Gobierno federal, de modo que los temores de los federalistas de que el país acabaría en la anarquía no acabaron por cumplirse.
A ese período de la historia de los Estados Unidos se le conoce como “la era de los malos sentimientos”, en contraste con “la era de los buenos sentimientos que comienza con la guerra contra Inglaterra de 1812. Unos malos sentimientos que casi se ejemplifican en el odioso duelo entre Aaron Burr y Alexander Hamilton que acabó con la vida de este último,
Los “malos sentimientos” se produjeron sobre todo por temor. Las bases ideológicas de la naciente república, que se aferraban a la ficción de que los votantes y los representantes democráticos no estaban divididos en facciones políticas, se habían hecho añicos ya en la segunda legislatura de George Washington. Y se vió con claridad durante la malhadada presidencia de Adams, que no dudó en actuar contra la base social de su partido rival (impuesto sobre el Whisky) y censurar a los críticos en la prensa. Esos temores alentaban las tendencias secesionistas. Hamilton creía que Burr trabajaba para lograr la secesión del Estado de Nueva York. El primer movimiento secesionista en los Estados Unidos se produjo en esa época, y no vino del sur, sino de Nueva Inglaterra. Había acumulado muchos agravios, que se exacerbaron cuando vieron al Gobierno enfrentarse a Inglaterra.
Hoy, en España, estamos también en una “era de malos sentimientos”. No hay que llevar muy lejos la comparación histórica; ni esta ni ninguna otra. Pero esos sentimientos, esa animadversión civil, ese enfrentamiento político llevado al plano personal, lo vemos en la España de hoy. Desde el Gobierno se cultiva ese enfrentamiento con las negras semillas del odio político. Algunos no lo poseen, pero muchos otros sí.
Y hay ciertos paralelismos que es posible hacer. La Transición Española no se realizó sobre el presupuesto de que no hay partidos políticos, sino justo el contrario. Si pecó de algo es de haberle otorgado un papel demasiado poderoso a los partidos políticos, tras 36 años de un régimen que abominaba de ellos. Pero el presupuesto fundamental del nuevo régimen era que en él cabían todos, que todos quedan amparados por las mismas normas políticas. Otro de los presupuestos ideológicos del régimen es que el pasado sólo servía para intentar evitar los errores que condujeron a la Guerra Civil.
Es cierto que, aunque a regañadientes, la derecha aceptó la participación del Partido Comunista, pero que tanto el PSOE como el PCE-IU usaron siempre la carta de la deslegitimación del centro derecha en España. Eso es indudable. Pero nadie, ni en el PCE, puso en duda la alternancia política. Ahora eso está en entredicho. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, le dijo en sede parlamentaria al Partido Popular que no volverá a sentarse en un Consejo de Ministros. Esta sería una gravísima acusación contra el actual Gobierno, si no se diera el caso que es el mismo gabinete el que presume de dar por finiquitada la alternancia, fruto y mecánica básica de cualquier democracia.
Ha producido un gran escándalo el cambio legal que permite elegir al Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta en el Parlamento, y por tanto sin el concurso de la oposición. Es una medida congruente, si desde el propio Gobierno se señala que la oposición hace el papel de comparsa, ya que nunca retomará el poder. Es un escándalo hipócrita, porque quienes ahora ejercen la oposición participaban de esa confusión entre Gobierno y Parlamento, y habían aceptado el control político, aunque compartido, del gobierno de los jueces. Ahora el control de los jueces sólo recae en el Gobierno, y a la oposición le parece mal.
Poco a poco, el Gobierno está cambiando el cariz del régimen. Da por finiquitada la Transición Española, renuncia a legitimarse por la alternancia, y recurre a la deslegitimación absoluta de la oposición. Están en el Gobierno porque Ciudadanos, Partido Popular y Vox no pueden volver al poder.
Hemos conocido ese mecanismo en Cataluña. Aquí los enfrentamientos políticos se filtraron en las relaciones personales, y rompieron la sociedad. El Gobierno quiere que esa ruptura se extienda por el resto de España. No está claro cuánto durará la era de los malos sentimientos, pero lo previsible es que nos acompañe durante muchos años.