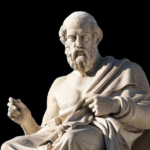¡Salven al mejillón!
Tags :
Share This :
En el fondo no fue nada sorprendente: era el pastón que cabía suponer que ganaría el hombre que más ha hecho por destruir la imagen pública de la institución que preside y de los autores que representa. Pero resulta especialmente significativa su reacción, pues pareciera que mientras se ajuste a "la ley y la transparencia democrática" ya todo está bien. Sucede algo similar cuando se critica a la SGAE que cobre a peluquerías o a festivales benéficos. Su defensa es que la ley está de su parte.
El problema, claro, es que la ley llega donde llega, y existen muchas cosas malas que no están prohibidas y muchas cosas buenas que no son obligatorias. Como debe ser. La ley debe llegar para castigar aquello que supone un daño a un tercero, pero la mayor parte de lo que hacemos en la vida no llega a tanto. Eso no quita para que se pueda hacer un juicio moral, decidir si nuestras acciones son malas o buenas dependiendo de nuestro particular punto de vista, que puede ser compartido por la mayoría de los ciudadanos, o no.
Cuando una entidad –sea un individuo, una empresa o una asociación de autores– hace rutinariamente cosas legales pero malas para casi todos los que no se benefician de ello, lo razonable sería que se planteara si no estará metiendo la pata. En demasiadas ocasiones, sin embargo, se enroca en que lo que hace está permitido y, por tanto, el que se considere negativo es sólo un asunto de percepción, de que los demás no entienden bien el problema, de que están equivocados porque algún ser pérfido –por ejemplo, los medios de comunicación o algún partido político– se ha esforzado en ensuciar su imagen.
Siendo una actitud evidentemente equivocada, desgraciadamente cada día es más habitual. La razón es que estamos incentivando la confusión entre moral y ley. Muchos conservadores critican a los liberales porque algunos de ellos creen que deberían liberalizarse las drogas, legalizarse la prostitución y, en definitiva, despenalizar los vicios de cada uno. En algunos casos se debe a la creencia de que las consecuencias serán malas para la sociedad, pero en otros porque piensan que quien promueve estos cambios está sancionando moralmente esos comportamientos. No es así. Se puede estar en contra de la prostitución o de las drogas, desaconsejar a todo el orbe conocido que incurra en esos vicios y, sin embargo, no querer que el Estado los castigue.
Es curioso cómo en algunos ámbitos la distinción parece estar clara. No se sabe ya cuánto se ha repetido la frase aquella de "no estoy de acuerdo con nada de lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo". De algún modo, al menos si no eres el Grupo Prisa, parece haberse asumido que el derecho a la libertad de expresión no depende de nuestra opinión sobre lo que se dice. Pero no se traslada ese razonamiento a otros ámbitos. En cuanto vemos algo en la tele que no nos gusta, el Gobierno debe prohibirlo. Cuando éste o aquél realizan actividades que nos escandalizan, el Parlamento debería hacer una ley.
Y según nos deslizamos por esa pendiente, se vuelve más difícil recordar la distinción entre moral y ley y que te entiendan. Así, deja de resultar extraño que la SGAE o Teddy Bautista se defiendan de sus múltiples comportamientos inmorales alegando que la ley les da derecho a hacerlo. Quizá casos tan escandalosos para la mayoría podrían conseguir que se invierta esa tendencia. Pero no tendremos tanta suerte.
Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.