
El lenguaje económico (XL): sobre el concepto de ‘modelo’
Tags :
Share This :
Un modelo es un «arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo». Que un modelo sea o no deseable es una cuestión subjetiva. Cada individuo emula específicos modelos como medio para alcanzar fines. El problema surge cuando alguien, mediante la fuerza, pretende imponer «su» modelo a los demás, aludiendo frecuentemente a un supuesto beneficio colectivo.
Platón, en «La República», fue pionero en caracterizar un modelo ideal de polis. En el S. XIX, el socialista utópico, Charles Fourier, también propuso un modelo de comunidad autárquica, llamada falansterio (o falange), de carácter agrícola y compuesta por 1.620 personas. Por su parte, el psicólogo conductista B. F. Skinner, en su novela «Walden Dos», describe el funcionamiento de una comunidad diseñada «científicamente» con el objetivo de hacer felices a sus 1.000 habitantes.
A pequeña escala, este tipo de experimentos sociales, siguiendo un modelo predefinido, han sido de carácter voluntario. Pero a gran escala solo pueden realizarse bajo el yugo de un autócrata. Tal vez, el «cambio de modelo» social más rápido, extenso y profundo fue el realizado en Turquía, entre 1924 y 1935, por Mustafá Kemal Atatürk. Este carismático líder, amante del modo de vida occidental, transformó manu militari un califato islámico en un Estado moderno, democrático y laico.
En una sociedad abierta, donde cada cuál persigue pacíficamente sus propios fines, el concepto constructivista de «modelo» es una grave amenaza a la libertad y propiedad del individuo. Todo modelo social y económico impuesto coactivamente es un acto contradictorio, porque lo bueno se acepta por sus propios méritos y cualidades, sin necesidad de recurrir a la fuerza. Esta última es la mejor crítica a la supuesta bondad del modelo.
El cambio de modelo económico
A excepción de los regímenes comunistas, la estructura productiva de un territorio —país, región, comarca— no ha sido diseñada deliberadamente. Por ejemplo, que Alicante produzca turrones en Jijona, juguetes en Ibi o turismo en Benidorm no es fruto de un plan rector, sino de factores antropológicos, geográficos, climáticos, culturales, etc.
Sin embargo, una mayoría (políticos, economistas, sociólogos, periodistas, etc.) cree ingenuamente que la estructura de capital se puede modificar ad libitum mediante la legislación. Son muchos quienes bajo el espejismo del «modelo» económico pretenden crear su particular Silicon Valley, a golpe de subvención o beneficio fiscal, sin reparar que el progreso económico exige un entorno institucional que respete la libertad, la propiedad y la justicia. Por ejemplo, el atractivo tipo reducido de 4% en el impuesto de sociedades que ofrece la Zona Especial Canaria (ZEC) queda eclipsado por la inseguridad jurídica del país y por una legislación hostil al empresario. Además, la realidad económica no es estática, sino que se transforma dinámica y eficazmente (Huerta de Soto, 2012).
No otra cosa que socialismo
El cambio deliberado de modelo económico es propio del socialismo, donde el órgano de planificación central decide qué (cantidad y calidad), quién, dónde, cuándo y cómo debe producirse algo. Por ejemplo, es frecuente oír el lamento de que España debería ser más industrial y menos turística, pero ¿por qué? Es cierto que (dentro de un mercado) la industria paga salarios superiores al turismo debido a su mayor tasa de capitalización; pero esta razón, por sí misma, no posibilita un cambio en la estructura productiva.
Mutatis mutandis, ¿por qué no imitar a Luxemburgo, cuyo PIB per cápita es 118.000 €? Es una ensoñación creer que un sistema productivo pueda cambiarse como quien cambia de traje. Un orden social espontáneo o «cosmos» no puede ser racionalmente construido a imagen y semejanza de un modelo. En cambio, a escala micro, el modelo cobra sentido porque se trata de un orden construido o «taxis» (Hayek, 2014: 57). Por ejemplo, cada empresario tiene su modelo de negocio y cada individuo su propio modelo de vida.
¿Es ético imponer un modelo?
La implantación colectiva de un modelo requiere necesariamente violar la libertad y la propiedad de ciertos individuos. Los estatistas camuflan este autoritarismo bajo sutiles metáforas: por ejemplo, afirman «defender»[1] la sanidad o la educación públicas cuando en realidad desean un monopolio estatal mediante la supresión del mercado privado. Y cuando dicen «apostar» por el vehículo eléctrico, en realidad buscan su absoluta implantación mediante el palo y la zanahoria: bien hostigando a los propietarios de vehículos de combustión[2], bien transfiriendo rentas desde el contribuyente al bolsillo de los productores y consumidores de coches eléctricos.
En definitiva, el error ético es el empleo injustificado de la violencia, es decir, imponer un único modelo cuando existe una diversidad de opciones que se adapta a las necesidades, deseos y preferencias de cada consumidor. La implantación política de modelos tiene también una base psicológica. El gobernante sufre la ilusión de creerse infalible y disfruta de imponer sus designios a los demás.
De esta forma, la libertad para que cada individuo o empresa utilice su propio modelo queda obstruida por el «café para todos». La democracia, así entendida, se convierte en el peor sistema totalitario. La reacción del mercado es inevitable porque todo ser humano, de forma natural, procura sustraerse a la coacción. Como decía Henry Thoreau (2008: 15): «Si el comercio y las industrias no tuvieran la elasticidad del caucho, no alcanzarían jamás a saltar por encima de los obstáculos que los legisladores les están poniendo de continuo por delante».
Bibliografía
Hayek, F. (2014). Derecho, legislación y libertad. Madrid: Unión Editorial.
Huerta de Soto, J. (2012). «La esencia de la Escuela Austriaca y su concepto de eficiencia dinámica». Revista de Economía ICE, marzo-abril 2012, No 865.
Skinner, B. F. (1984). Walden Dos. Barcelona: Martínez-Roca.
Thoreau, H. (2008). Del deber de la desobediencia civil. Colombia: Pi.
Notas
[1] La defensa se ve como un acto legítimo.
[2] Por ejemplo, prohibiendo su circulación y/o aparcamiento en determinadas zonas.
Serie ‘El lenguaje económico’
- (XXXIX) ¿Tiene Canarias un límite?
- (XXXVIII) Las ‘zonas tensionadas’
- (XXXVII) Salario
- (XXXVI) Los colores
- (XXXV) Lo social (III)
- (XXXIV) Lo social (II)
- (XXXIII) Lo social (I)
- (XXXII) El free rider
- (XXXI) La eficiencia
- (XXX) Los fallos del mercado
- (XXIX) Gasolineras
- (XXVIII) Dad al César lo que es del César
- (XXVII) Humanismo
- (XXVI) Publicidad (II)
- (XXV) Publicidad (I)
- (XXIV) El juego
- (XXIII) Los fenómenos naturales
- (XXII) El turismo
- (XXI) Sobre el consumo local
- (XX) Sobre el poder
- (XIX) El principio de Peter
- (XVIII) Economía doméstica
- (XVII) Producción
- (XVI) Inflación
- (XV) Empleo y desempleo
- (XIV) Nacionalismo
- (XIII) Política
- (XII) Riqueza y pobreza
- (XI) El comercio
- (X) Capitalismo
- (IX) Fiscalidad
- (VIII) Sobre lo público
- (VII) La falacia de la inversión pública
- (VI) La sanidad
- (V) La biología
- (IV) La física
- (III) La retórica bélica
- (II) Las matemáticas
- (I) Dinero, precio y valor
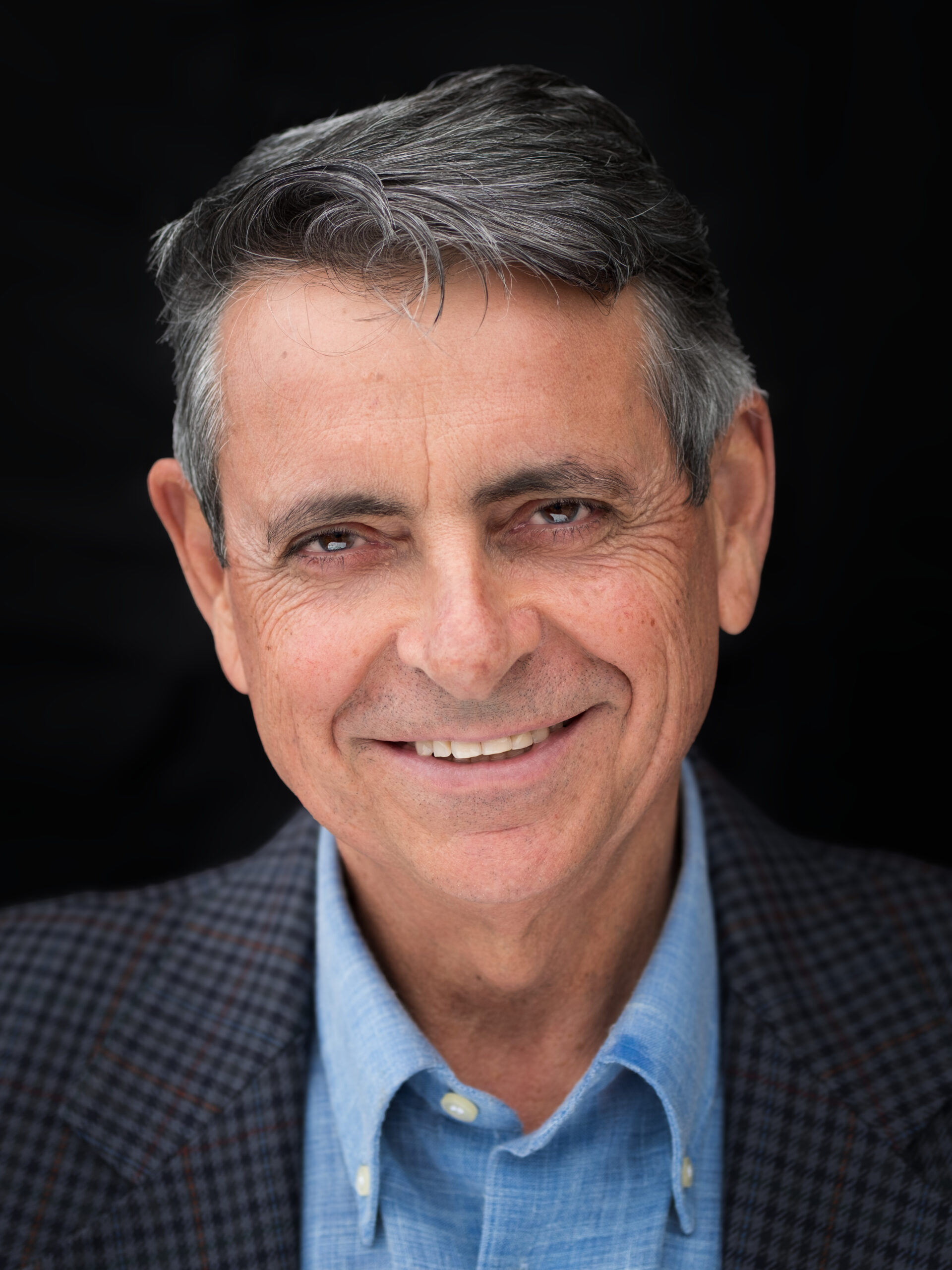



4 comentarios
Me gustaria que escribieras un articulo sobre el modelo de Milei y su posible futuro
El profesor Carlos Rodríguez Braun acaba de publicar un libro al respecto. Saludos
¡Excelente artículo!
Ojalá los ciudadanos seamos cada vez más conscientes de la tremenda manipulación que hay detrás de esa temeraria imposición de un modelo único que sólo conduce a violentas amenazas contra nuestras propiedades y nuestra libertad. Sólo veamos lo que ha ocurrido el Venezuela, Nicaragua y Cuba, por nombrar solo algunos.
Quizás la palabra “modelo” encontraría un mejor acomodo en el marco de los INTENTOS científico-académicos de describir y EXPLICAR la realidad (tanto natural, como social –las antiguamente denominadas ciencias morales–). En este otro sentido aparece empleada en el reciente artículo de Fernando Herrera: “Ordinalidad y cardinalidad e intensidad de las preferencias”: https://juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/ordinalidad-cardinalidad-e-intensidad-de-las-preferencias/ ), más que asociado a intentar imponer coactivamente determinadas formas o estructuras sociales.
De esta manera, en este artículo, quizás, pudiera ser que más (o mejor) que a un “modelo” teórico complejo tipo macro, el autor (José Hernández Cabrera) se estaría refiriendo, a los elementos más simples de la acción humana (nivel micro), en tanto que existirían solo dos MODOS básicos de acción o interacción entre humanos (y a partir de ahí, a partir de ellos se construiría la realidad):
(a) Coactivo, sin respetar a algún congénere o sus pertenencias.
(b) Voluntario, respetando a cada cual y sus pertenencias;
El primer MODO de acción/interacción coactivo [1], equivale al empleo de MEDIOS POLÍTICOS, siguiendo la preclara distinción de Franz Oppenheimer entre medios económicos y medios políticos (aunque visto así, los medios económicos o voluntarios no estarían restringidos exclusivamente al ámbito de los ‘bienes económicos’ o de la escasez en sentido estricto , también existe y es clave esa distinción en el resto de ámbitos de interacción humana).
El segundo modo aparece, evolutivamente, cuando concretas personas comienzan (comenzaron históricamente) a emplear este modo de acción de manera generalizada (por ejemplo intercambios voluntarios), situación en donde subyacen sentimientos morales (normalmente formados a partir de la influencia de alguna cosmovisión religiosa) y que además genera un orden espontáneo abierto a la creatividad y a la aparición de realidades nuevas inesperadas. Por imitación, además, algunos de esos patrones de interacción voluntarios son imitados al verse o intuirse que “funcionan” en tanto que medios (al verse o intuirse que, empresarialmente, quienes los protagonizan logran alcanzar más fácilmente los propios fines), y de tal manera se van convirtiendo en hábitos compartidos o instituciones espontáneas que suponen y hacen previsible una determinada contra-acción por la contra-parte: el trueque, la familia, el lenguaje, reglas de cortesía o urbanidad, el dinero mercancía, el mercado, la comunidad de creencias (religiones), la escuela, la sociedad mercantil, la contabilidad de doble entrada, las instituciones primordiales romanas de DERECHO entendido en su sentido primigenio y verdadero, emergente de abajo a arriba (la compra-venta –emptio/venditio–, el arrendamiento –locatio/conductio–, el préstamo –mutuo– diferenciado del depósito, como formas básicas institucionales con sus elementos básicos muy perfilados al ir limándose caso a caso y apartándose sus elementos no naturales o no esenciales), etc. Dichas instituciones espontáneas, y la dinámica que se genera alrededor de ellas, sirven de referente y ayudan a las personas a encontrar previsibilidad y desarrollar el SENTIDO DE PROPÓSITO en sus vidas, un plan de vida, progresivamente mejorable y con más matices, mejorando la coordinación general y la diversidad, así como su propio sentido del valor propio y ajeno. De esta manera, la clave del desarrollo de las sociedades no sería la “Wealth” de Adam Smith (ni la K de los neoclásicos), sino las instituciones espontáneas descentralizadamente emergidas en cada sociedad (morales, religiosas, económicas, familiares, culturales, educativas, científicas, literarias,…).
Por otra parte, los medios políticos o modos coactivos no dejan de estar presentes e intentan competir y desplazar a las diferentes formas emergidas dentro (del MODO) de interacción voluntario (intentando “sustituir” y reemplazarlas en la función –la función emergida a partir de su aparición– que cumplen e implementan en sí mismas esas instituciones espontaneas). Y así ocurrió, por ejemplo, con la institución dinero mercancía (pero en realidad, no solo con el dinero, pues ha ocurrido y ocurre casi constantemente con cada institución espontánea descentralizada aparecida), que los Estados y los grupos de intereses organizados la intentaron controlar y reemplazar para monopolizar su función (en busca de ser omnipotentes y convertirse en eje indispensable en tal área de actividad dentro de un espacio geográfico determinado “controlado” por ellos mismos, a pesar que dicha función había emergido previamente alrededor de la institución espontánea de ámbito abierto, imitable y asumible por cualquiera, voluntariamente).
Por ejemplo, en el siguiente artículo Joseph Salerno nos habla de la “Hiperinflación (de la Alemania de la república de Weimar, 1920-23) y la destrucción de la personalidad humana” asociada a esa sustitución y monopolización de las instituciones espontáneas descentralizadas que aparecen en cada sociedad (no solo el dinero): https://mises.org/es/misesian/hiperinflacion-y-la-destruccion-de-la-personalidad-humana
——— El sociólogo Heiden resumió vívidamente la lección general de las experiencias de los millones de alemanes que, como Erna Pustau, se vieron atrapados en la hiperinflación: «El hombre se había medido a sí mismo por el dinero; su valor se había medido por el dinero; a través del dinero era alguien o al menos esperaba llegar a ser alguien. Los hombres habían ido y venido, se habían elevado y caído, pero el dinero había sido permanente e inmortal. Ahora el Estado había conseguido matar esta cosa inmortal. El Estado era el conquistador y sucesor del dinero. Y así, el Estado lo era todo. El hombre se miró a sí mismo y vio que no era nada».
Así, como Heiden percibió agudamente, en Alemania la abolición del dinero mediante la hiperinflación dejó sin sentido la propiedad y, por tanto, borró la base de la personalidad humana. Las instituciones sociales y económicas que durante tanto tiempo se habían dado por sentadas se desintegraron y desaparecieron, y la propia estructura social comenzó a disolverse, provocando que la existencia humana se atomizara y quedara sin rumbo. El pensamiento, el lenguaje, los valores, la cultura… todo se deformó a medida que la vida interior del individuo se vaciaba de sentido y propósito y, en gran medida, se extinguía.
Heiden lo resumió concisamente: «El Estado eliminó la propiedad, el sustento, la personalidad, exprimió y redujo al individuo, destruyó su fe en sí mismo destruyendo su propiedad o, peor aún, su fe y esperanza en la propiedad. Las mentes estaban maduras para la gran destrucción. El Estado quebró al hombre económico empezando por el más débil». ———
En la misma línea y dirección:
— George Ford Smith “The State’s Most Cherished Power Is its Money Monopoly”: https://mises.org/mises-wire/states-most-cherished-power-its-money-monopoly
— Andrea Togni “Governments Hate Privacy Software”: https://mises.org/mises-wire/governments-hate-privacy-software
— Raushan Gross “How Bad Economic Policies DrivesOut Good Entrepreneurs”: https://mises.org/mises-wire/how-bad-economic-policies-drive-out-good-entrepreneurs
— Lysnader Spooner “The Problem With Federal Courts and Sovereignty”: https://mises.org/mises-wire/problem-federal-courts-and-sovereignty
— Wanjiru Njoya “Socialism’s Very Quiet Revolution”: https://mises.org/mises-wire/socialisms-very-quiet-revolution
____________________________________
[1] Quizás el artículo lo denomina “modelo” o modelos, quizás debido a que los propagadores de los modos coactivos suelen intentar justificar los mismos aduciendo que tales medios políticos supuestamente generarían al final los resultados “modélicos” soñados (diseñados, coordinadores) por el agente coactivo o los académicos de su corte.