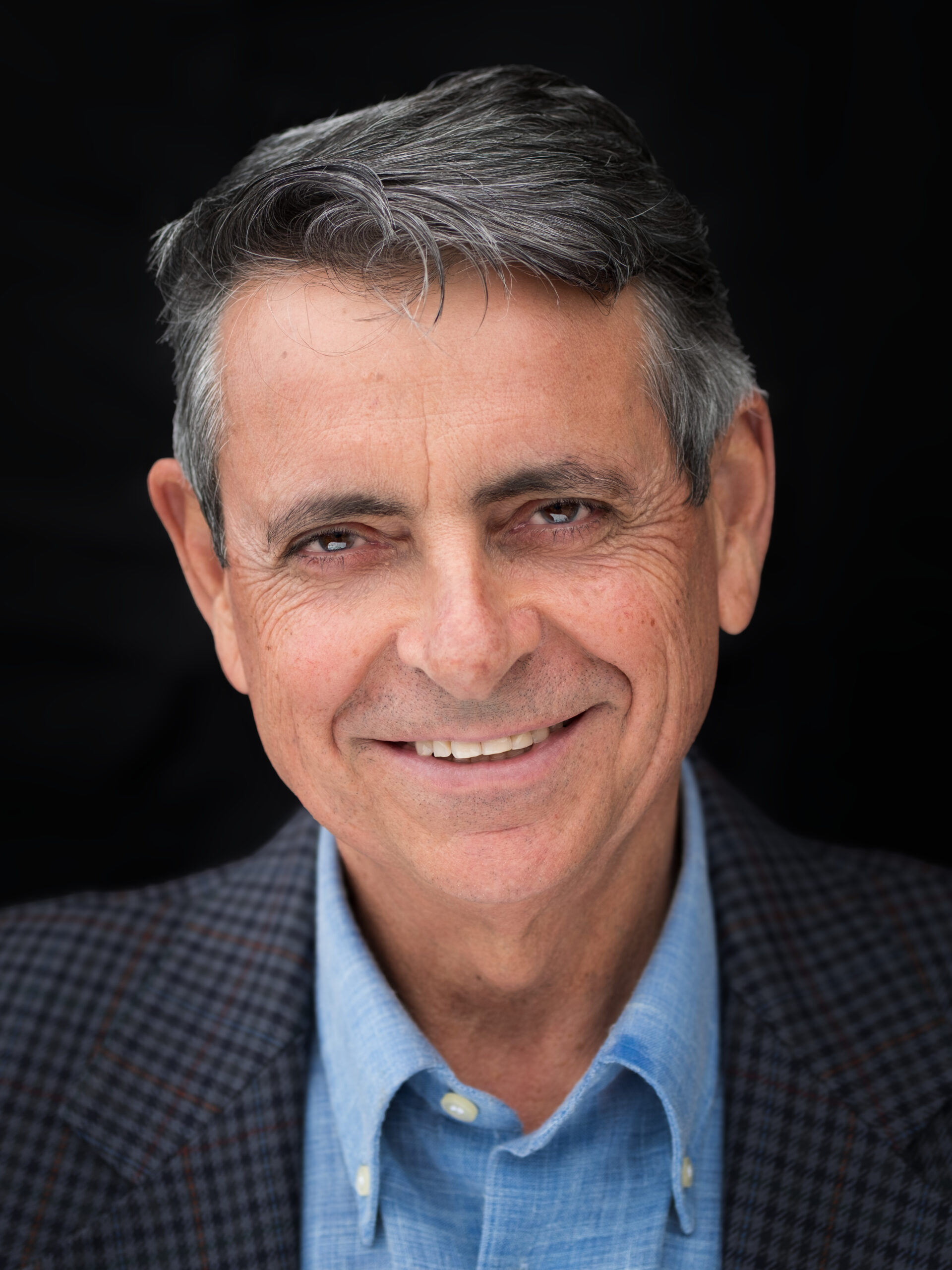El lenguaje económico (L): Ambigüedad
Tags :
Share This :
Un tipo de falacia informal consiste en usar el lenguaje de modo ilegítimo, abusivo o inductor a confusión; en otras palabras: el hablante usa términos ambiguos, equívocos o imprecisos (Vega, 2007: 196). Veamos algunos ejemplos.
Desarrollo sostenible
Aunque se refiere a un crecimiento que satisface las necesidades del presente sin comprometer las futuras, su aplicación práctica es imprecisa. No siempre está claro cómo se miden los límites de la sostenibilidad o cómo se equilibran los objetivos económicos, sociales y ambientales.
Establecer categorías o clases de bienes
Los economistas clásicos no entendían por qué el «hierro» valía menos que el «oro», siendo el primero más útil que el segundo. La famosa paradoja del valor fue debida a que «los primitivos economistas no se percataron del peligro que encerraba el emplear tales vocablos de uso general sin adoptar las oportunas precauciones» (Mises, 2011: 750). Es propio de la teoría económica manejar conceptos —capitalismo, intervencionismo, valor, dinero, beneficio, interés, etc.— e incluso categorías de bienes —materias primas, bienes de capital, servicios, etc. —, pero sin olvidar que el hombre siempre actúa (produciendo, intercambiando, consumiendo) sobre específicas cantidades y calidades de bienes económicos.
Flexibilidad laboral
Para un sindicalista, «flexibilidad» laboral significa que sus patrocinados disfruten de horarios y condiciones de trabajo mejores de los que obtendrían en el libre mercado. Estas «mejoras» proceden de la violencia sindical y la complicidad del gobierno. En cambio, para los empresarios y, en general, amantes de la libertad, flexibilidad laboral significa menor regulación y mayor libertad contractual.
Inflación
Los hablantes en general entienden por inflación la subida generalizada de los precios. Un economista sabe que la inflación, stricto sensu, es el aumento artificial de la cantidad de dinero, producido por el banco central y por la banca con reserva fraccionaria. Este aumento, desde el punto de vista económico, provoca los mismos efectos que una falsificación privada de dinero: enriquece al falsificador a expensas del resto de la población, que ve reducida su capacidad adquisitiva. La subida de los precios, por tanto, no es la inflación, sino su consecuencia. Cuando ésta es acusada, es frecuente apelar a metáforas equinas: inflación «galopante» o «desbocada», como si de un fenómeno externo se tratara.
Inversión pública
Es una expresión equívoca porque la inversión es un fenómeno exclusivo del sector privado. Los gobiernos nunca invierten, solo gastan. Recordemos el artículo La falacia de la inversión pública.
Libre mercado
En la práctica, ningún mercado es completamente libre de intervención estatal o regulación. Interpretar qué es un «mercado libre» varía según la ideología, por ejemplo, para un anarcocapitalista, libertad de mercado es la ausencia absoluta de coacción gubernamental o laissez faire; para un minarquista, es «mínima» coacción mercantil; por su parte, el socialista odia el libre mercado y lo mantiene parcialmente intervenido porque la planificación económica pura significaría la ruina de la sociedad.
Movilización del ahorro privado
«Movilizar» bien podría significar una confiscación directa —quita— de las cuentas corrientes de los europeos, pero siendo esto tan impopular, lo más probable es que Bruselas legisle dando «palo y zanahoria»: castigo a quienes no inviertan su dinero en aquello que los políticos consideran apropiado y premio a los obedientes.
Pensiones garantizadas
Por mal que funcione el Estado, siempre quedará algo de dinero para pagar las pensiones públicas. Nunca se dice si la nómina del pensionista le permitirá vivir dignamente o en la miseria.
Solidaridad intergeneracional e interterritorial
En el primer caso, el gobierno confisca violentamente el dinero de los trabajadores activos para dárselo a los pensionistas. En el segundo, confisca el dinero de los ciudadanos de una región y lo transfiere a los de otra. En ambos casos, no es solidaridad, sino robo y reparto del botín fiscal.
Bibliografía
- Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
- Vega, L. (2007): Si de argumentar se trata. España: Montesinos
Serie ‘El lenguaje económico’
- (XLIX) Criptomonedas
- (XLVIII) Sobre las cosas ‘gratis’
- (XLVII) Población
- (XLVI) Eufemismos
- (XLV) Huelga de alquileres
- (XLIV) Sobre la calidad
- (XLIII) Sindicalismo
- (XLII) Contraeconomía
- (XLI) Metales
- (XL) Sobre el concepto de ‘modelo’
- (XXXIX) ¿Tiene Canarias un límite?
- (XXXVIII) Las ‘zonas tensionadas’
- (XXXVII) Salario
- (XXXVI) Los colores
- (XXXV) Lo social (III)
- (XXXIV) Lo social (II)
- (XXXIII) Lo social (I)
- (XXXII) El free rider
- (XXXI) La eficiencia
- (XXX) Los fallos del mercado
- (XXIX) Gasolineras
- (XXVIII) Dad al César lo que es del César
- (XXVII) Humanismo
- (XXVI) Publicidad (II)
- (XXV) Publicidad (I)
- (XXIV) El juego
- (XXIII) Los fenómenos naturales
- (XXII) El turismo
- (XXI) Sobre el consumo local
- (XX) Sobre el poder
- (XIX) El principio de Peter
- (XVIII) Economía doméstica
- (XVII) Producción
- (XVI) Inflación
- (XV) Empleo y desempleo
- (XIV) Nacionalismo
- (XIII) Política
- (XII) Riqueza y pobreza
- (XI) El comercio
- (X) Capitalismo
- (IX) Fiscalidad
- (VIII) Sobre lo público
- (VII) La falacia de la inversión pública
- (VI) La sanidad
- (V) La biología
- (IV) La física
- (III) La retórica bélica
- (II) Las matemáticas
- (I) Dinero, precio y valor