
El lenguaje económico (LIII): sobre la ley de Say
Share This :
Jean-Baptiste Say (1767 – 1832) fue un economista en la tradición francesa de laissez faire y también empresario textil, que gozó de gran reconocimiento en Europa y Norteamérica por su Tratado de Economía Política (1803), obra que se caracteriza por su rigor lógico y gran claridad expositiva. Esto afirmaba Schumpeter: «Su razonamiento discurre con tal limpidez que el lector apenas se detiene alguna vez a pensar y rara vez experimenta alguna sospecha de que pudiese haber cosas más profundas por debajo de esta fluida superficie» (Rothbard, 2012: 31). Los economistas clásicos y los austriacos, por su parte, interpretaron a Say correctamente, pero John M. Keynes la reformuló de forma errónea y confusa: «La oferta crea su propia demanda».
Lo que dijo J. B. Say (1803, cap. XV):
El hombre cuya industria se aplica a dar valor a las cosas, disponiéndolas de modo que tengan un uso cualquiera que sea, no puede esperar que sea apreciado y pagado este valor sino donde haya otros hombres que tengan medios para adquirirle. ¿Y en qué consisten estos medios? En otros valores y productos, fruto de su industria, de sus capitales y de sus tierras […] Si nada produce, nada podrá comprar.
Resulta obvio que, para consumir, primero es preciso haber producido algo. El bien producido puede ser consumido directamente, trocado o, más frecuentemente, intercambiado por dinero.
La moneda que haya servido en la venta de sus productos, y en la compra que haya hecho de los productos de otro, servirá dentro de un momento para el mismo uso entre otros dos contratantes; después servirá para otros y otros en una serie progresiva que no acabará jamás
Say nunca dijo que lo producido tendría una salida (venta) automática: «Las mercancías que no se venden, o se venden con pérdida […] porque se han producido cantidades demasiado considerables o más bien porque han decaído otras producciones». Algunas ideas de Say son proto-austriacas: a) Fue el precursor de la praxeología como método válido para el estudio de la economía (Rothbard, 2012: 32). b) Mito de la balanza comercial «desfavorable»: «Una nación se halla en el mismo caso con respecto a la nación vecina, que una provincia con respecto a otra» […] «No se perjudica a la producción y a la industria de los indígenas o nacionales, cuando se compran e importan las mercancías del extranjero»; c) Error de considerar la economía en clases o categorías: «Es fútil la clasificación de las naciones en agrícolas, fabricantes y comerciantes»; d) Mito keynesiano de fomentar el consumo: «Los malos gobiernos excitan a consumir, y los buenos a producir».
Por último, Say intuyó la Teoría austriaca del ciclo económico al detectar que las crisis eran causadas por un «fallo general en la previsión y el ‘cálculo’ empresarial que conduce a lo que viene a ser una puja de costes excesivos» (Rothbard, 2012: 58). J. B. Say nunca supo que ese error, a su vez, provenía de una expansión crediticia artificial (sin ahorro real) que creaba malinversiones y que luego colapsan al revelarse insostenibles.
La interpretación de los economistas clásicos
En su libro Principios de Economía Política (Lib. III, cap. XIV) John S. Mill, reproduce fielmente la ley de Say:
Los medios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes. Los medios de que dispone cada persona para pagar la producción de otras consisten en los bienes que posee […] Si pudiéramos duplicar repentinamente las fuerzas productoras de un país, duplicaríamos por el mismo acto la oferta de bienes en todos los mercados; pero al mismo tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo. Todos ejercerían una demanda y una oferta dobles; todos podrían comprar el doble, porque tendrían dos veces más que ofrecer en cambio.
La interpretación schumpeteriana
En su monumental Historia del Análisis Económico, Schumpeter hace una exégesis de la ley de Say y descarta cualquier confusión: «la significación está suficientemente clara gracias a ejemplos y consecuencias» (Schumpeter, 2012: 683). En la economía no hay un problema de sobreproducción o de infraconsumo. Si una mercancía no tiene salida, sea en el comercio interior o internacional, es porque no es del gusto de los consumidores o porque estos no tienen nada que ofrecer a cambio. Schumpeter achaca la confusión al error de hacer agregados económicos.
La interpretación keynesiana
John M. Keynes, ya fuera por diletantismo[1] o por interés espurio, puso en boca de Say y de los economistas clásicos una frase inventada por él mismo: «La oferta crea su propia demanda» (Keynes, 1943: 28).
Desde los tiempos de Say y Ricardo los economistas clásicos han enseñado que la oferta crea su propia demanda […] que el total de los costos de producción debe necesariamente gastarse por completo, directa o indirectamente en comprar los productos.
Keynes tergiversó la ley de Say al presentarla como «la oferta siempre iguala a la demanda», ignorando el papel de los precios y la estructura de producción. Los excedentes se corrigen con ajustes de precios y no con la intervención estatal. Repitieron el error keynesiano conspicuos discípulos como Samuelson y Nordhaus (2006: 715):
Ley de los mercados de Say. Teoría que afirma que “la oferta crea su propia demanda”. J. B. Say afirmó, en 1803, que, debido a que el poder total de compra es exactamente igual al total de los ingresos y de los productos, es imposible que se presente un exceso de demanda o de oferta.
Conclusión
La interpretación correcta de la ley de Say es: «La producción [de unos productos] es la que da salida [venta] a los [otros] productos». Ni Say, ni ningún economista clásico afirmó: «La oferta crea su propia demanda», ni que toda producción se vendiera (tener salida) automáticamente, sino que la producción previa genera los ingresos necesarios para demandar otros bienes. La ley de Say muestra que el estado no puede crear una demanda real (gasto público) porque solo confisca y redistribuye bienes sin aumentar la producción. Lamentablemente, el error (Keynes) triunfó sobre la verdad (Say), probablemente, porque justificaba el intervencionismo estatal: estímulos, gasto deficitario e inflación monetaria.
Bibliografía
Keynes, J. (1943). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México: FCE.
Mill, J. S. (1848). Principios de economía política.
Rothbard, M. (2012). Historia del Pensamiento Económico, vol. II. Madrid: Unión Editorial.
Samuelson y Nordhaus (2006): Economía, 18ª edición. McGraw-Hill
Say, J. B. (1820). Tratado de economía política. Ed. Internet.
Schumpeter, J. A. (2012): Historia del análisis económico. Barcelona: Ariel.
Notas
[1] Keynes no era economista y, según Hayek, sabía muy poco de economía.
Serie ‘El lenguaje económico’
- (LII) El chivo expiatorio
- (LI) Sobre la guerra comercial
- (L) Ambigüedad
- (XLIX) Criptomonedas
- (XLVIII) Sobre las cosas ‘gratis’
- (XLVII) Población
- (XLVI) Eufemismos
- (XLV) Huelga de alquileres
- (XLIV) Sobre la calidad
- (XLIII) Sindicalismo
- (XLII) Contraeconomía
- (XLI) Metales
- (XL) Sobre el concepto de ‘modelo’
- (XXXIX) ¿Tiene Canarias un límite?
- (XXXVIII) Las ‘zonas tensionadas’
- (XXXVII) Salario
- (XXXVI) Los colores
- (XXXV) Lo social (III)
- (XXXIV) Lo social (II)
- (XXXIII) Lo social (I)
- (XXXII) El free rider
- (XXXI) La eficiencia
- (XXX) Los fallos del mercado
- (XXIX) Gasolineras
- (XXVIII) Dad al César lo que es del César
- (XXVII) Humanismo
- (XXVI) Publicidad (II)
- (XXV) Publicidad (I)
- (XXIV) El juego
- (XXIII) Los fenómenos naturales
- (XXII) El turismo
- (XXI) Sobre el consumo local
- (XX) Sobre el poder
- (XIX) El principio de Peter
- (XVIII) Economía doméstica
- (XVII) Producción
- (XVI) Inflación
- (XV) Empleo y desempleo
- (XIV) Nacionalismo
- (XIII) Política
- (XII) Riqueza y pobreza
- (XI) El comercio
- (X) Capitalismo
- (IX) Fiscalidad
- (VIII) Sobre lo público
- (VII) La falacia de la inversión pública
- (VI) La sanidad
- (V) La biología
- (IV) La física
- (III) La retórica bélica
- (II) Las matemáticas
- (I) Dinero, precio y valor
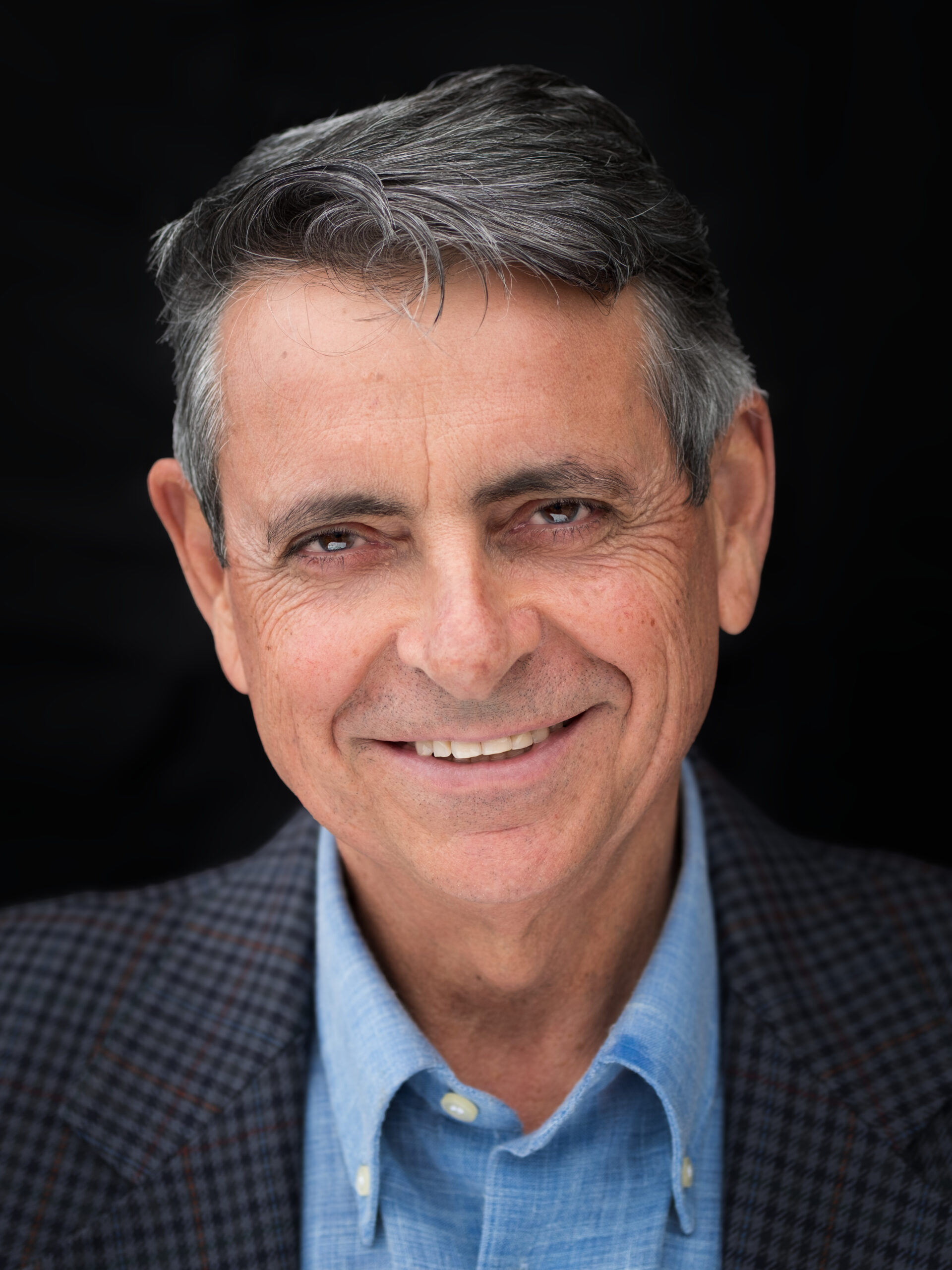



6 comentarios
Al autor (José Hernández Cabrera): Le felicito por esta serie “El lenguaje económico”,
que en principio no parecía que pudiera dar tanto de sí (como aproximación alternativa
al campo de la Economía) pero me suele sorprender en cada nuevo capítulo. Enhorabuena.
Un comentario aparte, referido al apartado de la interpretación de los economistas clásicos,
y en especial de John S. Mill y el párrafo reproducido arriba (pues considero que lo que dice ese párrafo
no es correcto –o solo lo sería con una matización– y explico por qué):
El párrafo dice: “Los medios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes. Los medios de que dispone cada persona para pagar la producción de otras consisten en los bienes que posee […] Si pudiéramos duplicar repentinamente las fuerzas productoras de un país, duplicaríamos por el mismo acto la oferta de bienes en todos los mercados; pero al mismo tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo. Todos ejercerían una demanda y una oferta dobles; todos podrían comprar el doble, porque tendrían dos veces más que ofrecer en cambio.”
Entiendo que lo que dice en inicio ese párrafo sí que es correcto, especialmente
cuando tenemos dinero mercancía (un “bien económico” en palabras de Menger).
Pero la idea (contrafactual) de que si pudiéramos duplicar las fuerzas productivas de un país:
(a) duplicaríamos la oferta de bienes en todos los mercados……. OK
(b) pero al mismo tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo….. No, esto “no se sigue”.
No se sigue en términos lógicos, pues esa mayor oferta debe llevarse al mercado (cada productor debe llevarla al mercado),
y a través del proceso de formación de precios (muy bien explicado por Böhm-Bawerk con su ejemplo ilustrativo del mercado de caballos),
los nuevos intercambios efectivos que se produzcan (se producirían) en esas nuevas condiciones (con mayor oferta –el doble– de todo [1])
serían diferentes y los precios resultantes también serían diferentes. Y habrían bienes que se quedarían sin vender. Luego ni se dobla (doblaría)
el poder adquisitivo en manos de cada agente, ni cada agente (ni todos los agentes) “podrían comprar el doble”
(aunque por definición consideremos que sí que existen el doble de bienes), pues el efecto asignativo no se produce “en el aire”
sino a través de cada específico proceso de mercado (proceso de formación de precios en cada específico mercado),
y cada uno funciona de manera diferenciada, atendiendo a sus específicas condicionantes y participantes,
a su “historia” (es un proceso que se da en cada tiempo y lugar concreto, no en un mundo abstracto y teórico
en que las cosas –y las magnitudes, tanto las específicas como las agregadas, resultantes del proceso– se doblen porque sí,
o sea, se puedan simplemente “doblar” así automáticamente por arte de birlibirloque.
Precisamente, la cualidad del dinero (del bien dinero) es ser limitante (ser el principal, aunque no el único,
factor limitante) de los numerosos proceso de mercado/intercambio que se producen en la realidad (que siempre tienen
un límite en cada determinado contexto –como expuso muy bien Menger con su ejemplo de caballos y vacas–).
La verdad es que no es fácil de explicar (y esa debe ser la razón por la que ese hecho/error ha pasado desapercibida –creo–).
______________________________________
[1] Tanto si consideramos que la cantidad de dinero permanece constante, como si consideramos
que también se dobla (salvo que se doble también “dentro” de los bolsillos –de cada bolsillo– de cada participante,
como excepción –dentro del experimento mental– y no en las manos del correspondiente minero o productor de oro o plata… o lo que sea.
Esto es, el (los) proceso de mercado(s) se desarrollan paso a paso en el tiempo (e implican tiempo e incertidumbre; y cada mercado mantiene una cierta autonomía), y son dependientes del proceso, de la historia, de las elecciones y acciones previas de los respectivos participantes (path-dependence).
Por otro lado, los bienes económicos se subdividen según su destino (subjetivo, cada actor es el que lo vislumbra, valora y asigna, por lo que también tiene carácter evolutivo, no está dado) en bienes de consumo o de primer orden, por un lado, y bienes de producción (también llamados bienes de capital o de segundo –y sucesivos– orden) por otro. Y la estructura de capital (de producción) en cada sociedad se va modificando con el tiempo y van apareciendo bienes de órdenes más elevados, más alejados del consumo dentro de procesos de producción más largos/complejos y mas productivos, tanto físicamente o tecnológicamente como –sobre todo– económicamente, sirviendo/adivinando así mejor las eventuales necesidades más urgentes e importantes de los consumidores).
Un tercer tipo de bien económico que emerge es el bien dinero, y que no es ni un bien de consumo ni un bien de producción (es una categoría analítica separada, que además no se consume con ese tipo de utilización, medio de intercambio). A diferencia de los bienes de consumo y de los bienes de producción (que cuanto mayor cantidad mejor sirven las necesidades de la población), la cantidad conjunta del bien dinero es indiferente en términos de utilidad para esa sociedad. Respecto a esta idea los referentes son, además de Menger, Mises y Gary North: “Mises on Money”: https://mises.org/library/book/mises-money (por ejemplo, la página 34 y sucesivas [2]).
Pues bien, en el párrafo de John S. Mill, es obvio que no se “duplica” automáticamente la capacidad adquisitiva en el caso de que no se duplique también (en cada bolsillo) la cantidad del bien dinero. Por el contrario, con el concreto y limitado dinero existente en cada bolsillo se iniciarían nuevos procesos de mercado demandando y pujando por la duplicada (automáticamente) oferta de bienes (de consumo y de producción), PASO A PASO, alterándose así todas las relaciones típicas previas (precios, cantidades, relaciones cuantitativas, etc. que son “resultantes” de esos procesos, y no son algo “dado” ni fijo para siempre).
Pero si vamos al caso más complicado, en que también se duplique la cantidad de dinero (bien dinero –esa tercera clase de bien económico–) en cada concreto bolsillo de cada concreta persona, ocurriría igual, cada persona, con esa nueva cantidad (doble) de dinero en su bolsillo, pujaría en concretos mercados por aquellos concretos bienes (duplicados en su oferta conjunta o “global”, pero no en “cada” concreto mercado y localización, pues no es lo mismo una botella de agua en la fábrica o al lado del manantial, que en la playa a medio día de varano a 40 grados) que más le interesan en cada determinado contexto, cambiando así también, PASO A PASO, todas las relaciones típicas de precios, cantidades efectivamente intercambiadas, etc., etc.
La idea de duplicación de “todo” (asociada a la vez con la “división entre dos” también de todos los precios de “todos” los bienes en todos los mercados)… solo ocurre (solo puede ocurrir) en el país de nunca jamás.
______________________________________________
[2] Otras páginas de referencia en ese libro son: pág. 16-17, definiciones y diferencia entre dinero y crédito; pág. 42, idea de zero-sum game referente a la expansión o contracción de la cantidad global de dinero; pág. 60-61, significado real del aumento de bienestar o riqueza –en realidad, de oportunidades–; pág. 118-119, conclusión.
En el mundo imaginario (jauja), al doblarse o duplicarse los factores de producción (por arte de magia) en el almacén de cada fábrica, se darán diferentes circunstancias según el tipo de fábrica y su proceso y capacidades: en algunas fábricas podrán efectivamente duplicar la producción sin muchas dificultades, pero en otras fábricas, la mayoría, la capacidad de producción instalada no será capaz de dar abasto (y no podrá ni mucho menos doblar la producción). Del mismo modo, la duplicación (imaginaria, por arte de magia) de helados en la nevera de cada hogar (bien de consumo), en unos casos será una bendición (en verano), pero en otros casos y hogares no cabrán en el congelador y la mayor parte de los helados simplemente se echarán a perder.
En la vida real, cuando un productor decide duplicar su producción (decisión empresarial, que requiere ahorro previo y tiempo, y supone una incertidumbre inerradicable sobre su resultado), sabe que, por un lado, necesitará aumentar la demanda y la compra de los concretos factores necesarios para ello (con lo cual inducirá un aumento en los precios de esos factores, al disminuir su cantidad libre disponible, por ejemplo, la mano de obra en su ciudad), y por otro lado, disminuirá el precio por el que podrá vender los bienes (ese doble de bienes) una vez que los tenga producidos en competencia con los demás bienes ofrecidos por otros productores también a los consumidores en el mercado… por lo cual tiene claro que doblar la producción NO SUPONE en ningún caso DOBLAR SUS BENEFICIOS (o incluso no supone que vaya a seguir teniendo beneficios; y mucho menos supone doblar su capacidad real de compra, su capacidad adquisitiva derivada de la venta de los mismos). Todo esto no lo ve John. S. Mill (no lo puede ver y “no lo deja ver” en/con su ejemplo).
Esto nos lleva a darnos cuenta de dónde fallaban los economistas clásicos (el paradigma clásico), que veían la realidad económica como cuestión de agregados, y no como el PROCESO o procesos competitivos en que en realidad consisten, paso a paso, donde el valor es subjetivo y apreciado en el MARGEN de la acción de cada Actor, de cada persona (y no “en conjunto” de todos los bienes de esa clase, agregado que no tiene existencia real –salvo para el contrafactual estático que nos plantea J.S. Mill y que nos hace despistarnos/desviarnos de la realidad de los procesos subyacentes–). Por eso la aportación de Menger en 1871 supuso una verdadera revolución en el campo de la Economía, la revolución marginal-subjetivista (que es claramente superadora de los paradigmas previos, especialmente del paradigma clásico). En ese sentido, la interpretación de Schumpeter es correcta, y la conclusión del artículo de José Hernández Cabrera muy acertada
Todo esto lo encuentro directamente relacionado con el tema de la aplicabilidad (o no [1]) de las matemáticas en el campo de la teoría económica.
De la misma forma, e indirectamente, todo ello está relacionado con el método (más adecuado) para el estudio de la Economía,
tema que Menger trató en 1881, y la consiguiente disputa metodológico entre austriacos e historicistas (la Methodenstreit, la disputa sobre el Método)).
Sobre la aplicabilidad de las matemáticas, José Hernández Cabrera escribió un artículo dentro de esta misma serie,
que entiendo también muy acertado: “El lenguaje económico (II): Las matemáticas”:
https://juandemariana.org/el-lenguaje-economico-ii-las-matematicas/
… del que también es muy ilustrativa la discusión posterior:
(a) por una parte, con Mikel, Manuel Polavieja y Mario Zuluaga en los comentarios al propio artículo; y
(b) por otra parte en posteriores artículos, como el de José Manuel González Pérez en una réplica extendida posterior:
“Réplica a El lenguaje económico II: Las matemáticas”: https://independent.typepad.com/elindependent/2021/05/r%C3%A9plica-a-el-lenguaje-econ%C3%B3mico-ii-las-matem%C3%A1ticas.html
Respecto de todo ello me gustaría añadir que me estoy dando cuenta [2] que “cuando se habla de valor”, las palabras DOBLE, o CINCO VECES, no tienen sentido en términos intersubjetivos. Esto es, pudieran tener sentidos en las valoraciones (y cálculos) internos de una persona, como autorreferencia, pero NO (ni nunca) como relaciones paramétricas objetivas, unidades de medida o constantes (porque entre otras cosas, iría contra la ley de la utilidad marginal; esto es, va contra el mismo proceso económico considerado paso a paso en su esencia y contra la misma naturaleza del valor: subjetiva, marginal y ordinal [3]).
_______________________________________
[1] O qué consideración merecería esa “aplicabilidad”…
[2] De hecho, cuando comencé a (y acabé de) escribir el primer comentario de arriba, no tenía tan claro que eso “no se seguía”. Sin embargo, cuando lo analizas bien y detalladamente, entiendo que no tiene defensa el comentario de Mill de que se DOBLA la capacidad adquisitiva del conjunto (y de cada uno). Que no desechemos esa afirmación de John S. Mill en una primera visión somera, indica que mantenemos restos de la visión objetiva del valor (previa o anterior a la revolución marginalista; o también quizás “posterior”, alineados con la “contrarrevolución” marshalliana y del equilibrio –visión estática manifiestamente errada– ).
Nótese que si fuera cierto eso de DOBLAR, o QUINTUPLICAR, el valor de algo (entendido como multiplicar por dos o por cinco el conjunto o sumatorio de multiplicar P x Q del agregado total de intercambios típicos de un determinado mercado, como resultado ante otro concreto cambio previo de las condiciones), sí que se podrían aplicar matemáticas lineales al estudio de la teoría económica (sí que existiría constancia, un punto de igualdad al que agarrarse para aplicar Matemáticas lineales o tradicionales; al tiempo que habría desaparecido la esencial marginalidad en la acción económica).
Nótese que Menger criticó duramente el libro de Böhm-Bawerk “La teoría positiva del capital”, en mi opinión precisamente por eso; porque después de un elaborado desarrollo de la teoría económica, deja caer sin embargo que existiría algo así como “una simetría” hacia el futuro y desde el futuro hacia atrás, similar a lo del valor natural de Wieser, colando la (presunta) existencia de un valor objetivo (o de equilibrio, o estático, que sería válido para todo tiempo y lugar; ahistórico), algo que no se sostiene desde ningún punto de vista.
[3] Que en determinado contexto, determinado día, determinados agentes intercambien 3 vacas (o 4) por 2 caballos NO supone en ningún caso que la valoración sea cardinal. Sino simplemente significa que un agente valora MÁS (en ese momento, según las condiciones previas, y según los datos que se desprenden a partir de esa concreta negociación) los dos caballos que recibe a cambio que las tres vacas de su propiedad que entrega, mientras que, a su vez, con el otro agente ocurre al contrario, que valora MÁS las tres vacas que recibe a cambio de los dos caballos de su propiedad que entrega a cambio. Pero no sabemos “cuánto más”. Ni tampoco sabemos cómo serán sus valoraciones después de haber realizado el intercambio (que probablemente variarán).
Igualmente relacionado con la aplicabilidad (o no) de la matemática a la Economía teórica, la Interpretación de Schumpeter de la vida y la obra
de Böhm-Bawerk, presentada por Unión Editorial (después del Prefacio de Lorenzo Infantino) bajo el título “La obra científica de Böhm-Bawerk”,
dentro de Eugen von Böhm-Bawerk: Ensayos de Teoría Económica, Vol. 1 “La teoría económica”,
Ahí vemos como Schumpeter va bastante más allá de lo que dijo/escribió el propio Böhm-Bawerk, postulando lo que yo entiendo como dos (tres) errores o extralimitaciones de Schumpeter, al reinterpretar a Böhm-Bawerk, expresadas concretamente en las páginas 57, 75 y 123 en ese libro. Los tres errores o extralimitaciones son: (a) postular calculabilidad ex ante, (b) postular continuidad en las valoraciones, y en adición, y como desarrollo de lo anterior, (c) darle la vuelta al proceso de formación de ese precio especial que llamamos tipo de interés como modo macro de controlar las magnitudes agregadas macroeconómicas de la economía productiva de arriba a abajo –en vez de su ajuste espontáneo bottom-up– (algo que solo se puede realizar con la ayuda del dinero-fiat, un banco central y la reserva fraccionaria).
El apartado (a) se relaciona con quienes consideran el valor “cardinal” (y en realidad objetivo), en vez de subjetivo, marginal y ordinal.
Y respecto al apartado (c), esa fijación política del tipo de interés (o ese darle la vuelta –en realidad, a la relación causal– al proceso de formación de ese precio especial que es el tipo de interés), no viene a ser más que otro modo de intervencionismo (intervención coactiva en el mercado), dentro de la cadena del Socialismo de tipo alemán. Como explican:
— Daniel Lacalle “El terror nazi no era otra cosa que una economía socialista”
https://www.youtube.com/watch?v=OzjNj9Z7OKc
— George Reismann: “Why Nazism Was Socialism and Why Socialism Is Totalitarian”
https://mises.org/mises-daily/why-nazism-was-socialism-and-why-socialism-totalitarian
https://mises.org/es/mises-daily/por-que-el-nazismo-era-socialismo-y-por-que-el-socialismo-es-totalitario